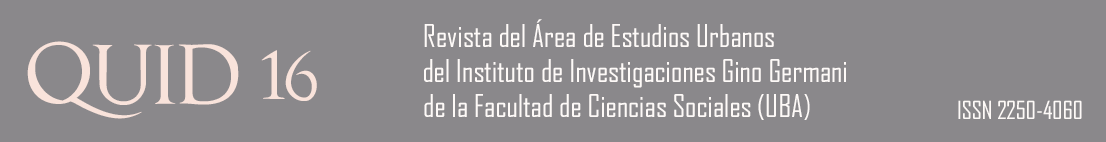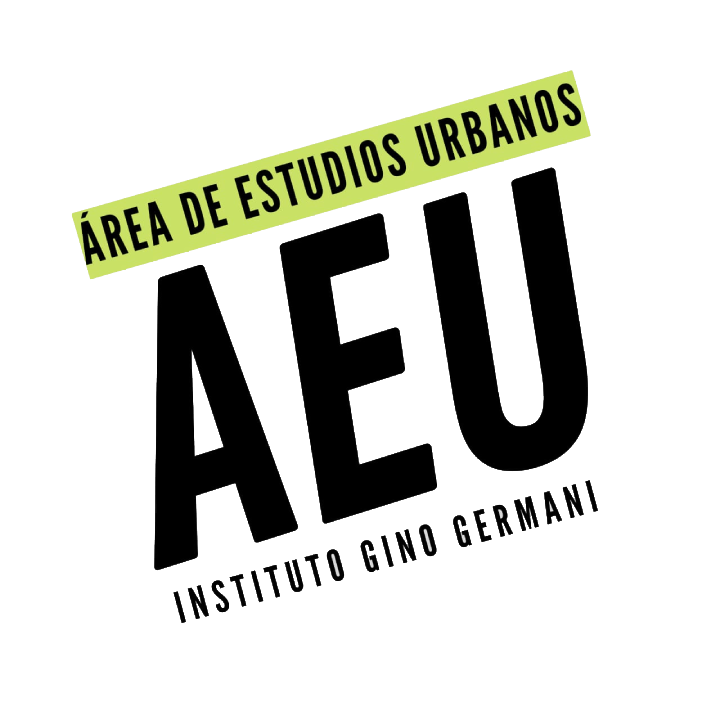Dossier
QUID 16. Revista del Área de Estudios Urbanos.
Núm. 21 (2024)
DOI: 10.62174/quid16.i21_a302
Interdependencia colectiva y sostenibilidad de la vida en mujeres rurales del Valle del Aconcagua
a ATE 220051. Universidad de Valparaíso, Escuela de Sociología, Chile. ![]()
b Universidad Bernardo O’Higgins, Chile. ![]()
Este trabajo presenta los hallazgos surgidos a partir de la sostenibilidad de la vida en la cotidianidad de las mujeres rurales de Pullalli y Olmué entre 2019 y 2022 en la región de Valparaíso, Chile. Ellas consideran formas de contención, redes de solidaridad, prácticas de autocuidado y cadenas de cuidado en los territorios rurales. Esta perspectiva sitúa los diálogos de la economía feminista, la sociología del cuerpo y la ecología política latinoamericana feminista en relación con la división sexual del trabajo como un aspecto de la reproducción social. Para ello, se llevó a cabo una investigación etnográfica encarnada y colaborativa que consideró las transformaciones en la habitabilidad de lo rural para comprender las exposiciones corporales de las mujeres en relación con la sostenibilidad de la vida. Dicho análisis da cuenta de la importancia de la interdependencia colectiva como una apuesta de resistencia que las mujeres despliegan desde la relación cuerpo-territorio, al visibilizar las relaciones entre ecosistemas humanos y no humanos a partir de las vivencias materiales, subjetivas y simbólicas del cuerpo.
Palabras claves: Mujeres rurales; Género; Interdependencia; Sostenibilidad de la vida; Reproducción de la vida.This paper presents the findings that emerge from the sustainability of life in the everyday life of rural women in Pullalli and Olmué between 2019 and 2022 in the region of Valparaíso, Chile. They consider various forms of containment, solidarity networks, self-care practices, and caring networks in rural territories. This perspective situates the dialogues of feminist economics, sociology of the body, and feminist Latin American political ecology in relation to the sexual division of labour as an aspect of social reproduction. To explore this, an embodied and collaborative ethnographic research was carried out that considered transformations in rural living conditions to understand women’s bodily exposures in relation to life sustainability. Thes analysis shows the importance of collective interdependence as a wager of resistance that women deploy from the body-territory relationship, by making visible the relationships between human and non-human ecosystems through the material, subjective, and symbolic experiences of the body.
Keywords: Rural women; Gender; Interdependence; Life sustainability; Reproduction of life.Recibido: 2023/10/20; Aceptado: 2024/3/18.
Introducción
El siguiente artículo corresponde a los resultados de la tesis doctoral sobre Experiencias de cuerpos en resistencia: prácticas organizativas de mujeres rurales en el Valle del Aconcagua, Chile, realizada durante los años 2019 y 2022. Cabe destacar que las discusiones que aquí se retoman forman parte de los hallazgos sobre los procesos de interdependencia colectiva (Navarro y Gutiérrez, 2018; Navarro y Linsalata, 2021) que surgen desde las visiones y experiencias de las mujeres en relación con el estudio del cuerpo y la habitabilidad de los territorios rurales.
En este sentido, los procesos de interdependencia colectiva dan cuenta de las relaciones humanas y no humanas que son fundamentales para la sostenibilidad de la vida (Carrasco, 2001; Dobreé, 2018) en los territorios rurales. Esto se debe a la influencia que ejerce el actual modelo agroexportador (Valdés, 2015) en dichos territorios, los cuales develan características que incluyen el aumento de la privatización de bienes comunes, la precarización laboral de los cuerpos feminizados, la disminución del suelo agrícola, el incremento del monocultivo y el aumento de ingresos familiares provenientes de trabajos no agrícolas (Carton de Grammont, 2009).
Estas dinámicas forman parte de un modelo económico que busca controlar y expropiar las relaciones de interdependencia a través de la mercantilización androcéntrica, patriarcal y colonial de las relaciones entre humanos y no humanos. Esta visión compartimentada sitúa al humano como ser capaz de satisfacer sus necesidades de manera autónoma, lo cual forma parte de lo que las/los investigadoras/es de la economía feminista denominan la falsa ilusión del Homo economicus (Carrasco, 2006), al establecer que el ser humano no depende de nadie para vivir. Sin embargo, dentro de la investigación, nos preguntamos: ¿cómo las mujeres despliegan acciones para la sostenibilidad de la vida desde el cuerpo? A partir de esta interrogante, se plantea que los estudios del cuerpo, centrados en las sensibilidades, emociones y percepciones, permiten comprender las conexiones de las mujeres rurales con el territorio, sus comunidades y entre sí.
El campo de la corporalidad resalta la importancia de reconocer que la interdependencia colectiva es fundamental como una forma de cuidado para la sostenibilidad de la vida en los territorios rurales. Por ello, es importante comprender que las múltiples formas de cuidados que se desarrollan de la reproducción social (Federici, 2018) por parte de las mujeres en los territorios rurales las llevan a generar redes de contención y solidaridad, cadenas de cuidado que se vinculan a la defensa del agua, la tierra y los bosques, así como a los procesos que son fundamentales en las ruralidades y que se ven amenazados por el actual modelo económico neoliberal.
Debido a esto, el presente trabajo retoma las aportaciones teóricas de la economía feminista (Carrasco, 2017; Esquivel, 2011; Federici, 2018; Quiroga, 2010) en relación con la división sexual del trabajo, con el fin de hilar la categoría cuerpo, la sostenibilidad de la vida y la interdependencia colectiva, develando la invisibilidad histórica que ocupa la reproducción social de las mujeres en los territorios rurales desde la mirada patriarcal. Este proceso reproduce las desigualdades sexo-genéricas y la imbricación entre el patriarcado y el capitalismo (C. Rodríguez, 2015). Por lo tanto, las discusiones teóricas de esta propuesta emergen de la división sexual del trabajo para identificar las jerarquizaciones de la diferencia sexual que se sostienen en el trabajo doméstico no remunerado y en los cuidados (Espino, 2011).
Para el caso de las mujeres rurales, es importante entender que en los hogares, a través de la reproducción social, no solo se producen bienes y servicios, sino que también se sostiene la vida humana y no humana desde una noción concreta de la sostenibilidad de la vida (Dobreé, 2018; Pérez Orozco, 2012), así como la interdependencia colectiva (Haraway, 2017; Navarro y Linsalata, 2021). Esto invita a pensar en lo que significa sostener la vida desde el cuerpo, considerando aspectos materiales, simbólicos y subjetivos. En la investigación, el marco de la reproducción social involucra situar aspectos que también son invisibilizados desde el colonialismo en los territorios rurales, al reproducir las discusiones sobre la sostenibilidad de las necesidades humanas, olvidando aquellas que derivan de los ecosistemas que conforman la red de la vida (Cabnal, 2019), como cuidar del agua, los bosques y los animales. Estas nociones permiten recuperar las aportaciones que se han realizado desde la ecología política latinoamericana feminista, que sitúa el despojo y la explotación que sufren los territorios latinoamericanos en el contexto de un modelo de desarrollo cuya columna vertebral es el sistema económico neoliberal.
En este contexto, se retoman los planteamientos de Haraway (2017) sobre el Chthuluceno, a fin de comprender los íntimos vínculos que existen en las relaciones que se tejen en los territorios rurales y que hacen pensar el espacio de la vida misma. La noción del pensamiento tentacular, vinculada a la interdependencia colectiva y la sostenibilidad de la vida, permite cuestionar la visión cartesiana, androcéntrica, capitalista y colonial, y ayuda a reconocer las interconexiones entre los distintos ecosistemas, considerando que el cuerpo de las mujeres habita y cohabita lugares concretos.
Por lo tanto, los cuidados emergen del espacio socialmente construido hacia los cuerpos feminizados, y desde allí se desencadenan violencias que limitan la capacidad organizativa de las mujeres. Sin embargo, es mediante el cuidado que se generan mecanismos de resistencia y acciones basadas en nociones de interdependencia colectiva que garantizan la vida en los espacios rurales. Por ello, los hallazgos de la investigación dan cuenta de las sensibilidades y emociones que fungen como movilizadores de la acción colectiva y organizativa desde el cuerpo de las mujeres en relación con la sostenibilidad de la vida en procesos concretos, como la creación y ocupación de redes de solidaridad, la dedicación al trabajo de cuidados y trabajo doméstico, las formas de contención y los procesos de interdependencia colectiva.
Reproducción social en la división sexual del trabajo
Los planteamientos teóricos presentados en este artículo corresponden a la imbricación que se da entre el cuerpo, la sostenibilidad de la vida y la interdependencia colectiva desde las perspectivas de la sociología del cuerpo, la economía feminista y la ecología política latinoamericana feminista. Se constata que, aunque los hallazgos retomados en este artículo son particulares de la categoría de la sostenibilidad de la vida, la investigación doctoral abordó las categorías del cuerpo, el territorio y el sistema sexo/género, recogiendo las aportaciones de los feminismos descoloniales. En este sentido, el interés radica en comprender la acción de las mujeres rurales en relación con la sostenibilidad de la vida, un espacio que, vinculado al cuerpo, analiza el ámbito de lo sensible, las percepciones y las emociones que viven las mujeres en contextos donde la ruralidad demarca transformaciones que las precarizan.
El cuerpo se expone y es vulnerable (Butler, 2018), entendiendo tal vulnerabilidad como una condición de la vida humana que permite pensar en el tejido que necesita el cuerpo para sostenerse, abordando la inquietud respecto a ¿cuáles son esas interdependencias que se generan desde el espacio de la reproducción social? Sin embargo, así como el cuerpo es exposición y se encuentra inscrito en contextos discursivos reforzados por el orden cultural, también encarna una parte agencial propia de las/los sujetas/os sociales, donde las normatividades se subvierten desde prácticas y experiencias concretas que se desarrollan del habitar espacios y lugares concretos.
En este trabajo, la división sexual del trabajo ha sostenido las formas en que las sociedades se organizan bajo una lógica “normativizadora que prescribe los cuerpos y los hace legibles, según parámetros que se pretenden biológicos” (Torras, 2007, p. 12). Tal dicotomía entre hombres y mujeres ha configurado diversos arreglos y pactos sociales que, como señala Velázquez (2023), se sustentan en relaciones de poder y de privilegio. En este sentido, la visión dicotómica cartesiana sobre las corporalidades ha supuesto que las mujeres, a partir de los roles y estereotipos de género, sean asignadas biológicamente al trabajo reproductivo y al ámbito de lo privado. Este espacio, según la teoría neoclásica económica, ha sido determinado como el espacio de acción para la reproducción social. Visibilizar la reproducción social involucra, como especifica Carrasco (2017), identificar el campo de lo que se ha solapado económicamente “junto a los procesos de desposesión a que han sido sometidos, rescatar su relevancia humana y social, y romper con una historia de marginación y olvido” (Carrasco, 2017, p. 54).
A partir del acercamiento androcéntrico en la discusión de la reproducción social, la economía feminista ha podido dar cuenta que el ámbito de la producción y la reproducción no implican una separación; al contrario, la idea del Homo economicus liberal y autónomo deja en evidencia que tal separación es funcional para la acumulación del sistema capitalista. Esto se debe a que la producción de capital necesita para su sostenibilidad el trabajo reproductivo y no remunerado de las mujeres. Como señala Federici (2018, p. 53), “la reproducción de la fuerza de trabajo implica el trabajo doméstico y no retribuido de las mujeres —preparar comida, lavar ropa, criar a los hijos, hacer el amor—. Por el contrario, insiste en representar al trabajador asalariado como un ente que se autorreproduce”.
Esta invisibilización histórica reproduce la noción de que las mujeres no producen en los hogares. Sin embargo, la economía feminista ha evidenciado que existe producción de bienes y servicios en los hogares (Esquivel, 2011), que, al no ser remunerados, forman parte de la acumulación de capital. De esta manera, las sociedades contemporáneas reflejan la estratificación social que se sustenta en la imbricación de capitalismo y patriarcado, en la cual las mujeres, a través de la división sexual del trabajo, continúan siendo precarizadas por las lógicas reproducidas por el mercado.
El sistema económico sostiene las jerarquizaciones que emanan de la diferencia sexual, por ello, como especifica Quiroga (2010, p. 2), se hace necesario “superar la dicotomía hombre/dominador mujer/dominada y ver cómo en el patriarcado se promueve un tipo de masculinidad que es funcional al capitalismo”. Esto evidencia que incluso cuando las mujeres acceden al ámbito productivo del espacio público, lo hacen en condiciones de desigualdad social, lo que demuestra las brechas de género que resultan de la precarización laboral de los cuerpos feminizados.
La incorporación del género como categoría de análisis económico permitió a inicios de los años setenta del siglo XX (Espino, 2011) generar los debates en torno al “trabajo doméstico”. Estas discusiones enfatizan en la necesidad de visibilizar el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres en el marco del proceso de acumulación capitalista (Espino, 2011). En este sentido, como señala Rodríguez (2015, p. 35), “la explotación de las mujeres, tanto por parte de los capitalistas como de los «maridos»”, permite comprender la existencia de dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales que sostienen la división sexual del trabajo, en la cual las mujeres son las responsables de “las necesidades básicas para la vida, la reproducción social, incluida la transmisión de valores de cultura, cuidados de salir, es decir, todo aquello sin lo cual los seres humanos no pueden producir y reproducir la vida” (Espino, 2011, p. 11).
En este contexto de debates surge la economía feminista como un cuerpo teórico fundamentado, la cual se sitúa concretamente con la creación de la Internacional Association for Feminist Economics en Estados Unidos en 1992. Sus aportes profundizan en la crítica de los procesos metodológicos de la economía clásica, neoclásica y sus epistemologías. Debido a ello, las temáticas son amplias y retoman discusiones en torno al concepto de trabajo, trabajo doméstico, salud reproductiva y sexual, liberalización comercial en la vida de las mujeres, propuestas estadísticas, la discriminación laboral, es decir, variables que permiten desestabilizar la visión del Homo economicus. Según Carrasco (2006, p. 45), esta visión “se traduce en una falsa autonomía del sector masculino de la población. El hecho de que las mujeres asuman la responsabilidad de la subsistencia y el cuidado de la vida, ha permitido desarrollar un mundo público aparentemente autónomo”. Se ha conformado una falsa noción liberal de la libertad que sustenta las necesidades del ser humano, porque esas necesidades se cubren con el trabajo no reconocido ni remunerado de todas las mujeres. Por lo tanto, el enfoque de la economía feminista implica analizar la categoría del género en la dimensión económica, lo que permite comprender las “instituciones políticas, sociales y económicas como instituciones ‘generizadas’ (‘no neutrales’ desde el punto de vista de género)” (Espino, 2011, p. 8). Considerando la reproducción de los roles y estereotipos de género, las políticas económicas y públicas refuerzan y estructuran los procesos de desigualdad de género.
Sostenibilidad de la vida e interdependencia colectiva: una visión del cuerpo y el cuidado
En este contexto, la investigación considera los aportes de la economía feminista y sitúa el cuidado como eje fundamental en la vida de las mujeres rurales en el Valle del Aconcagua. Al mismo tiempo, retoma la participación de planes y programas políticos que se movilizan en torno a los cuidados, considerando las dimensiones de los hogares, el espacio público y el mercado. De esta manera, la sostenibilidad de la vida como apuesta teórica acerca a comprender cómo las personas satisfacen sus necesidades (Pérez Orozco, 2012), teniendo en cuenta las dinámicas que marcan el mercado y el Estado en relación con las condiciones que una vida requiere para ser vivida.
En el marco específico de esta investigación, y como acercamiento teórico, la sostenibilidad de la vida no solo sitúa el énfasis en las personas, sino también en los ecosistemas humanos y no humanos que conforman el entramado de la red de la vida. La ecología política latinoamericana feminista ha podido comprender, a partir de los procesos de explotación y despojo, el impacto que el actual modelo económico neoliberal ha tenido en los cuerpos y los territorios. Estas consecuencias impactan diferenciadamente dependiendo de la matriz de imbricación de opresiones (Espinosa, 2016), es decir, aspectos como el género, la raza, la clase social o el territorio ponen en evidencia cómo el actual modelo económico se imbrica con el patriarcado y el colonialismo en los territorios latinoamericanos.
De esta manera, “la reproducción de la vida humana —y no sólo humana— no puede ser pensada a partir de la fantasía moderna, antropocéntrica y androcéntrica, de la individualidad, que concibe al ser humano […]” (Navarro y Linsalata, 2021, p. 84) como el centro de todo lo que existe. Este proceso analítico reflexivo da cuenta de la invisibilización histórica sobre las relaciones de interdependencia. Como señala Haraway (2017), es necesario profundizar en una visión que recoja el Chthuluceno1 como una propuesta que identifica los nudos, vínculos y las rupturas, desde el entendimiento de mundos que son posibles, cuestionando el individualismo y la compartimentación que se establece desde los determinismos. A partir de los hallazgos de la investigación con mujeres rurales, la alusión tentacular que propone Haraway (2017) permite comprender que la vida no se vive en las líneas, sino en las distintos terminaciones y rugosidades que sitúan la corporalidad en un territorio atravesado por la expropiación neoliberal, lo cual otorga la posibilidad de cuestionar lo autopoético y las divisiones derivadas desde el individualismo y el individualismo científico.
Por lo tanto, los procesos de interdependencia colectiva sitúan la importancia de la sostenibilidad de la vida en todas sus formas, incluyendo las conexiones entre distintos ecosistemas. Esto permite identificar cómo se establecen estos procesos de interdependencia, qué procesos o dinámicas las amenazan y cómo las mujeres sostienen la vida considerando las diferencias sexo/genéricas en los territorios. Como señalan Navarro y Linsalata (2021), el sistema capitalista en su entramado colonial y patriarcal rompe e invisibiliza las relaciones de interdependencia colectiva. El capital no solo genera procesos de subordinación, sino que también opera diversos controles que tensan el cuidado y las relaciones de cuidado. Con relación a ello, Dobreé (2018, p. 73) especifica que el cuidado involucra:
tiempo y dedicación, además de saberes concretos y una notable capacidad para resolver los problemas de manera creativa y con los recursos que se tienen a mano. A diferencia de otros tipos de trabajo, el cuidado es una actividad que compromete el cuerpo, la mente y las emociones de quienes lo realizan. Este involucramiento total de la persona que cuida lo convierte en una labor donde el afecto y el interés por el otro o la otra coexisten —a veces de manera muy conflictiva— con el carácter arduo, desgastante y constante de la tarea.
Si trasladamos esta perspectiva a que el cuidado moviliza sensibilidades y emociones hacia aspectos que no son solo de la esfera de lo humano, podemos identificar las múltiples formas en las que el cuerpo, en este caso de las mujeres rurales, se ve interpelado por los procesos de interdependencia colectiva. Esto se debe a las conexiones de las mujeres rurales y sus comunidades con los territorios rurales, las amenazas del sistema agroexportador y la privatización de bienes comunes como el agua, las cuales dan cuenta de las rupturas y las mediaciones que devienen de relaciones que son finas. A modo de ejemplo, la reproducción de las huertas y chacras familiares, la reproducción del ganado y de otras fuentes de alimentos y la vinculación del territorio desde una visión del cuerpo-territorio-tierra (Cabnal, 2010) en su arraigada relación con la heteronormatividad.
Los aportes de la interdependencia colectiva y la sostenibilidad de la vida permiten reflexionar sobre las formas en que la vida se desarrolla, pensando los procesos de reproducción material, simbólica y subjetiva que devienen de la experiencia del cuerpo “hecho de sangre con la materialidad fenomenológica de quien habita un mundo que nos va moldeando en nuestras subjetividades y al cual vamos erigiendo a través de cotidianidades que lo (re) producen” (Pons y Guerrero, 2018, p. 3). La vinculación territorio-cuerpo-tierra (Cabnal, 2010) vislumbra la relación que existe entre el cuerpo de las mujeres, históricamente dominado, y el territorio que habitan, identificando las formas materiales de vida que dependen de la apuesta cuerpo-tierra. Cabnal (2010) sitúa la potencia transgresora del cuerpo frente a los procesos de violencia heteronormativa, pero también aquellos “aspectos que se vinculan a la economía y el desarrollo, para exponer la defensa de la tierra frente a la expropiación, la agroindustria, las formas de desarrollo comunitario que basándose en lazos de la cooperación internacional imponen una lógica” (Rodó, 2022, p. 89) de economía de dominio (Cabnal, 2010).
Tales enfoques dan cuenta de cómo el cuidado hila en los procesos de interdependencia colectiva, amenazado por el capital y sus lógicas coloniales y capitalistas. En este sentido, el cuidado sostiene la reproducción de la vida desde diversos ámbitos, como señalan Navarro y Gutiérrez (2018, p. 48), “interdependemos para poder sacar la vida adelante: múltiples tramas colectivas en cada momento se organizan para hacer en común la vida. En suma, la interdependencia se urde en el conjunto de actividades, trabajos y energías interconectadas” que se desarrollan en los campos de lo simbólico, material y corporal de las sensibilidades.
Metodología
Para el proceso metodológico, se llevaron a cabo diversas acciones que fueron fundamentales para abordar el estudio del cuerpo en relación con las experiencias y prácticas de mujeres rurales en el Valle del Aconcagua (ver Figura 1).
Desde un enfoque metodológico etnográfico encarnado y colaborativo (Rodó, 2022), se realizaron las siguientes acciones: 1) acercamientos territoriales y participación en talleres con organizaciones de mujeres y feministas en distintos sectores del Valle del Aconcagua; 2) nueve entrevistas a profundidad con representantes de organizaciones sociales, instituciones oficiales y gubernamentales; 3) selección de dos agrupaciones de mujeres rurales con quienes realizamos cuatro sesiones de trabajos colectivos en talleres grupales: por un lado, la organización Manos de Mujer en Olmué, y por el otro, Mujeres del Agua en la zona de Pullalli.
Para poder seleccionar el trabajo con las mujeres rurales se crearon cuatro criterios de investigación:
Importancia del número de mujeres organizadas (siete en adelante) para el trabajo sobre la muestra.
Heterogeneidad con relación al rango etario de las mujeres desde los 25 hasta los 65 años.
Objetivos diversos que hayan impulsado a la acción organizativa.
Positividad y disponibilidad para realizar una investigación colaborativa.
Considerando estos criterios de selección, se propuso realizar una etnografía encarnada y colaborativa (Álvarez et al., 2020; Rodó, 2022) que permitiera un análisis que recogiera los conflictos dialécticos que se encarnan en los cuerpos a partir de la corposubjetivación (Pons y Guerrero, 2018). Esto permitiría comprender las configuraciones subjetivas y materiales de las mujeres rurales, teniendo en cuenta el espacio de la acción. Por otro lado, se tuvieron en cuenta las apuestas metodológicas de Mari Luz Esteban (2004, 2008) con respecto a los itinerarios corporales, los cuales permiten profundizar en la vida de las corporalidades considerando los procesos de estructura/agencia. Además, se recogieron las aportaciones de Rodríguez y Da Costa (2019) sobre las corpobiografías, que sitúan el espacio del cuerpo desde el lugar de lo que se siente y piensa a partir de experiencias corporales que retoman la materialidad y los procesos fenomenológicos. Finalmente, para la construcción de una etnografía encarnada, resulta indispensable pensar desde los feminismos las posiciones encarnadas (Haraway, 1988; Harding, 1987), lugares donde se producen y reproducen conocimientos, lo que involucra pensar tanto a las colectivas con las cuales trabajamos como a la posición misma de quien investiga.
Si bien se plantearon categorías desagregadas para ser abordadas luego en un análisis a partir del programa ATLAS.ti 22, la investigación invita a reflexionar y aproximarse a los estudios del cuerpo desde la acción y las formas de dominación que limitan las capacidades de las mujeres de generar agencia. En este sentido, interesa el campo de lo sensible, pensar el espiral del cuerpo a la acción (ver Figura 2), de la acción al cuerpo, considerando interrelaciones que nos “sitúan principalmente en observar la corporalidad desde ese espacio material pero también subjetivo, que se enmarca en procesos y dinámicas individuales/colectivas sin distinguir una separación específica entre ellas” (Rodó, 2022, p. 173). Se piensa subvirtiendo las lógicas binarias y cartesianas, y se enfatiza en observar el cuerpo como ese lugar que permite acercarse a la acción a través de la exposición (Butler, 2018) en los territorios rurales.
Este artículo retoma los hallazgos asociados a la vinculación entre las categorías de cuerpo, territorio, sistema sexo/género (ver Tabla 1), abarcando aspectos como la sostenibilidad de la vida, el trabajo y el sistema moderno colonial de género.
| Sostenibilidad de la vida | Creación y ocupación de redes de solidaridad |
| Dedicación trabajo de cuidados, trabajo doméstico | |
| Formas de contención | |
| Interdependencia colectiva |
Discusión y análisis de resultados
Interdependencia colectiva
Un hallazgo importante en el análisis de la corporalidad de las mujeres rurales, en relación con los procesos de resistencia y acción surgidos de la habitabilidad del cuerpo y el territorio, está relacionado con la interdependencia colectiva. Esta noción sitúa la experiencia corporal material de las mujeres rurales, considerando los efectos del sistema agroexportador y el impacto que ha generado en las unidades familiares campesinas. En este sentido, el cuerpo no es ajeno a la disminución del suelo agrícola, ni a la precarización que deviene del trabajo informal y rotativo en empresas dedicadas al monocultivo; el cuerpo se vincula con la escasez hídrica y el extractivismo minero y la disminución de la seguridad alimentaria, lo cual establece —como señala Haraway (1988)— la experiencia concreta del cuerpo situado en un espacio concreto. Esta vinculación lleva a pensar el cuerpo como el lugar de la exposición y la vulnerabilidad humana.
Como establece Butler (2006, 2018), la condición de vulnerabilidad humana y la precariedad se asientan en la ética de la no violencia. Para la autora, la condición humana es vulnerable porque “hay otros fuera de quienes dependen mi vida, gente que no conozco y tal vez nunca conozca” (Butler, 2006, p. 14). Si bien en Butler estas nociones se sitúan en el campo de lo humano, para las mujeres rurales de Pullalli y Olmué y las organizaciones sociales entrevistadas, se identifica que las resistencias del cuerpo devienen de la vinculación del cuerpo en procesos de interdependencia colectiva.
Como siempre le digo a mis hermanas, estamos haciendo algo histórico con nuestras vidas, con lo que nos movemos, activando rezos: estamos marcando algo. Las generaciones que van a venir después de nosotras van a venir con eso, las niñas, los niños van a entrar al bosque y van a decir: voy a saludar antes de entrar, voy a cuidar el agua, voy acompañar a los hermanos que están luchando por algo porque también me compete (Entrevista a E7).
Para las mujeres que habitan territorios rurales, existe una exposición que no va solo en las condiciones ambientales que permiten su existencia, sino un entendimiento que se vislumbra en las formas de comprender “que cada elemento valora la existencia del otro, porque todos son parte de una red, lo que permite la sostenibilidad conjunta de la vida” (Rodó, 2022, p. 75). Es interesante constatar que estas visiones subvierten y resisten al sistema moderno colonial de género (Lugones, 2008, 2011), ya que transgreden la individualidad y las relaciones de expropiación y control (Navarro y Linsalata, 2021) que imperan en la lógica del sistema capitalista y el pensamiento epistémico liberal. Tejer estas relaciones también permite entender que las redes de cuidado tensan al sistema patriarcal androcéntrico, puesto que lleva a pensar el cuerpo en vinculación:
Hay un principio andino que se llama kawsay: “cuando tú reconoces tu existencia, valoras tu existencia, ahí tú puedes reconocer y valorar las otras existencias”. Este principio habla de [que] cuando yo reconozco quien soy, reconozco el valor que tengo, la importancia que es mi vida y mi existencia, también puedo valorar la existencia de los demás (Entrevista a E7).
Las problemáticas de privatización de los bienes naturales, el individualismo, el extractivismo, el incremento de los monocultivos y el despojo de la tierra movilizan sensibilidades que surgen de valoraciones subjetivas-materiales de otros entendimientos que relevan la importancia de la sostenibilidad de la vida en estas relaciones de interdependencia colectiva. Por ello, no deja de tensar la vinculación exposición-sostenibilidad de la vida en una visión que no solo observa las relaciones del Estado, los mercados y los hogares, sino que mira los distintos ecosistemas que se relacionan dentro de territorios específicos. A modo de ejemplo, como señalaron en una entrevista: “Ya no da abasto este territorio con más expropiación de territorio, ya no da abasto con más extractivismo, porque nuestros pueblos se mueren de hambre, de sed y también nosotros morimos cuando se muere la diversidad” (Entrevista a organizaciones ambientales del Aconcagua, 2022).
Como señalan Navarro y Gutiérrez (2018), estos procesos de resistencia se enmarcan en las luchas por lo común, ya que se buscan garantizar la reproducción simbólica y material tanto de la vida humana como no humana. Las separaciones y las rupturas de estas relaciones se sustentan en el sistema moderno colonial de género, con la intersección del capitalismo como regulador de las distintas relaciones. En este sentido, la organización Mujeres del Agua en Pullalli, quienes se organizan por el despojo del agua y las repercusiones que ha tenido la escasez hídrica junto a la privatización del agua, dan cuenta a partir del teatro como estrategia de visibilización y resistencia las historias colectivas que se enmarcan en la sostenibilidad de la vida en el territorio.
La Figura 3 corresponde al esquema de las categorías de análisis con relación al territorio, sistema sexo/género y cuerpo. Se puede observar cómo la subcategoría de interdependencia colectiva dialoga con los conflictos del territorio cuerpo-tierra, ya que junto a la escasez hídrica se generan experiencias sensoriales de los acontecimientos; es decir, el registro de la memoria de las mujeres se sitúa en la experiencia encarnada (Haraway, 1988; Harding, 1987); las emociones de dolor, rabia, alegría se intersecan en el marco de las sensibilidades corporales. Como señala Marcela, de Mujeres del Agua, “a pesar de todas nuestras realidades, de todos nuestros quehaceres, los dolores, carencias, ajetreos, somos capaces de hacer cosas positivas y bellas y que van en pos de un bien común”. El despojo del agua y las transformaciones en la habitabilidad rural permiten la escenificación de las memorias mediante el movimiento de la corporalidad. El cuerpo de las mujeres representa la exposición de lo que significa habitar territorios rurales, pero también se convierte en un elemento de resistencia.
Los movimientos corporales (ver Figura 4) permiten evidenciar las vivencias emocionales que derivan del espacio de lo sensorial y de las sensibilidades. La violencia directa que se ejerce hacia las comunidades rurales y sus familias están en interdependencia colectiva con los distintos ecosistemas de los territorios rurales, los cuales están marcados por los actuales conflictos socioambientales. Estas relaciones no se encuentran parcializadas, ya que existe una “comprensión sobre cómo los conflictos que viven las mujeres afectan sus cuerpos como primer territorio, pero también la tierra en una relación que pone en evidencia la interdependencia colectiva” (Rodó, 2022).
Las historias de vida, el acompañamiento a partir de diversos registros y las entrevistas a profundidad permitieron capturar el ejercicio de la acción y la resistencia. Si bien las mujeres y sus comunidades se ven expuestas desde aspectos materiales, simbólicos y subjetivos en los territorios rurales debido al sistema agroexportador y el extractivismo, las sensibilidades y las sensorialidades de habitar estos lugares comunes sitúan la importancia de la interdependencia colectiva para la sostenibilidad de la vida. El “sacar la vida adelante” (Navarro y Gutiérrez, 2018) significa una energía concreta que viene del cuerpo, una fuerza, una reacción o impulso que permite vislumbrar que en la exposición de la relación vida-pérdida (Butler, 2006) se esclarecen las relaciones de dependencia. Las corporalidades y ecosistemas humanos y no humanos dependen de otras y otros para la sostenibilidad: esta relación es mucho más compleja, ya que da cuenta de las cadenas de cuidados que sostienen la vida misma. De esta manera, se amplía la visión de la relación entre Estado, mercado y hogares, comenzando a plantear el territorio y el espacio como un aspecto fundamental del entretejido de cuidados.
Cuidados e interdependencia colectiva
Los cuidados, según revela la investigación, son fundamentales para sostener los procesos de interdependencia colectiva y garantizar la continuidad de la vida. En las agrupaciones de mujeres de Pullalli y Olmué, los procesos de interdependencia colectiva se registraron en la creación de espacios para la contención emocional, cadenas de cuidado desde el territorio-cuerpo al territorio-tierra (Cabnal, 2010), la denuncia del saqueo, la privatización del agua y la escasez hídrica, las prácticas de autocuidado, limpiezas energéticas y rezos al territorio. Sin embargo, los cuidados y la creación de espacios de redes de solidaridad y contención se vinculan a las jerarquizaciones de la diferencia sexual (Rubin, 2015) que viven las mujeres en sus relaciones comunitarias y familiares, porque ha sido desde los espacios de violencia heteronormativa (Rich, 1996) que las mujeres han desplegado estrategias de cuidado para sostenerse colectivamente.
Las desigualdades del sistema sexo/género en la organización Manos de Mujer de Olmué estaban íntimamente vinculadas a experiencias de violencia física, simbólica y emocional. De esta manera, las relaciones de poder que los hombres ejercían sobre sus corporalidades involucraron como estrategia el aislamiento de las mujeres en el espacio del hogar. La mayoría de las mujeres de la organización declaró que la creación de redes de solidaridad les permitió desestabilizar y cuestionar las prácticas arraigadas relacionadas con la diferencia sexual, lo que posibilitó el desarrollo de actividades laborales fuera del ámbito del hogar, como señala Rosario:
Tengo amigas que hacen cursos de cosmetología vegana y natural, y le dije a la Manuela ‘ya, sí’. Llamé a mi amiga, le conté. Ella me dijo: voy para allá y te mando todas las cosas para que empieces. Así que ella me hizo los cursos y todo lo que necesitaba para partir, y ahí empecé (Rosario, de Manos de Mujer, 2022).
Las agrupaciones se han convertido en espacios de contención que les permiten a las mujeres identificar procesos personales a partir de las experiencias de sus compañeras. Como menciona Raquel de Mujeres del Agua, “somos solidarias porque ese colapso tiene que tener un apañe, sigue no más, nosotras vemos cómo te ayudamos y como lo hacemos”. Las mujeres en ambas agrupaciones señalan que los cuidados involucran aspectos que tiene relación con lo que Dobreé (2018) especifica en términos de afectos, emociones, tiempos y dedicación. Estos criterios generan desgastes emocionales y movilizan sensibilidades, lo que resulta en pérdida de energía corporal. Sin embargo, incluso en medio de esa pérdida de energía, ellas encuentran en el cuidado colectivo una estrategia para manejar su impacto. Esta gestión de la pérdida energética dialoga con las memorias corporales, ya que las redes de solidaridad les permiten escucharse y ser escuchadas, generando dentro del mismo espacio de lo corporal disputas de las memorias al desarrollar espacios de reflexión colectivos. Hablar, escucharse y ser escuchadas con relación al cuidado de hijos, el funcionamiento del hogar y el territorio impugna los procesos de heteronormatividad que desgastan a las mujeres en la reproducción de las desigualdades distributivas (C. Rodríguez, 2015). De esta manera al continuar sosteniendo en el cuerpo de las mujeres y cuerpos feminizados los trabajos no remunerados propios de la reproducción social, se reproducen los cansancios y las consecuencias de los cuidados en su forma más amplia y abarcadora (Dobreé, 2018):
Cuando uno ve que este trabajo, que es tan difícil y largo, tedioso a veces, pero el resultado lo muestras a la gente común y corriente, y provoca en la gente acciones importantes como son sacar emociones, cambios de pensamiento; cuando tú logras ver eso, te reafirmas y hay que seguir hasta cuando se pueda, no ser tan facilista (Marcela, Mujeres del Agua, 2022).
Las mujeres, a pesar del cansancio, las emociones y las sensibilidades que emergen de lo que significa el cuidado en la sostenibilidad de las relaciones de interdependencia entre seres humanos y no humanos, generan redes para resistir a las condiciones de desigualdad que marca el sistema neoliberal, patriarcal y androcéntrico. Paredes y Guzmán (2014) exponen la importancia del tiempo de las mujeres al identificar en sus comunidades que los trabajos que posibilitan la continuidad de la vida deben visibilizarse para disminuir las cargas y fugas de energía que el cuidado conlleva. Sin embargo, la mayoría de las mujeres hace frente aún a las violencias que derivan de la reproducción social, como lo expresa Celestina, de Manos de Mujer: “Yo resolvía todo en la casa. Mi marido trabajaba, [era] el proveedor, todo eso; pero todos los problemas del colegio, cualquier problema que tenían con alguien, era la mamá la que resolvía esas cosas”. Estas formas de control y vigilancia sobre el cuerpo se asientan también en el cuidado, lo que provoca movimientos dialécticos entre el cuidado como una forma de agencia y resistencia inmerso en un sistema androcéntrico y liberal que reproduce las dicotomías que se enmarcan en el sistema sexo/género.
En este sentido, las prácticas de autocuidado, las redes de solidaridad y contención emergen desde el espacio de la exposición del cuerpo y el territorio. Los cuidados se movilizan en entregas corporales como abrazos, risas, caricias, como también en el cuidado a la vida en las distintas esferas del territorio rural, como el agua, el bosque o los animales, mediante la creación de dispositivos para la gestión de la vida. Las resistencias y acciones colectivas de las mujeres de Pullalli y Olmué se enuncian con el cuerpo y desde el cuerpo, desestabilizando la división cartesiana y liberal entre lo público y lo privado. Esto se debe a que las mujeres de las agrupaciones con las cuales se colaboró ponen en evidencia que la energía movilizadora de sus acciones tiene relación con el cuidado y la sostenibilidad de la vida de sus familias, comunidades y ellas mismas. En este sentido, las cadenas de cuidado reflejan la fuerza y el resguardo que generan para la vida misma, trascendiendo la esfera de lo personal, ya que los tejidos que se hilan forman parte de la comprensión de la interdependencia colectiva, puesto que son estas mismas relaciones las que les han permitido a las mujeres salir de sus círculos de violencia.
Para Manos de Mujer, los espacios de acceso a talleres y cursos otorgados por la Municipalidad de Olmué y el Programa de Desarrollo Local (Prodesal) permiten crear y ocupar redes de solidaridad que son fundamentales en el trabajo de cuidado que las mujeres desarrollan, ya que al ingresar a estos programas las mujeres establecen “un acuerdo desde el espacio común establecido. En algunos casos cumplen en la mayoría y le exigen a la compañera cumplir, entre ellas es poderoso el compromiso y la exigencia” (Entrevista a E1). Esta exigencia colectiva deriva de las desigualdades de género en el ámbito laboral. La opción de agruparse colectivamente para desarrollar rubros productivos les ha permitido separarse de sus parejas o divorciarse al generar ingresos económicos importantes, desestabilizando así las formas de control y vigilancia que se dan en el espacio del hogar.
Por otro lado, la ocupación de redes de solidaridad también ha sido gestionada por las mujeres para la sostenibilidad de la vida en el territorio. Las organizaciones sociales que establecen sus acciones organizativas en el Valle del Aconcagua traen la noción del cuidado más allá de la sostenibilidad de la vida humana (Rodó, 2022). Como señala Carrasco (2001), la sostenibilidad de la vida permite observar los afectos y las relaciones, comprendiendo las formas de afectar y verse afectados en procesos de interdependencia colectiva:
Hemos reforestado más de mil árboles nativos. Murieron muchos animales y bosques nativos. Veníamos ya desde el incendio activando los rezos, entonces varias hermanas y hermanos se movieron para hacer el proceso de reforestación. Estamos en el proceso de riego hasta que llegue la lluvia y haciendo limpieza en el lugar (Entrevista a E8).
El cuidado de los bosques y del agua da a entender que la vida de quienes habitan la ruralidad no puede sostenerse en el tiempo sin los distintos ecosistemas. El actual modelo agroexportador, en su modelo patriarcal y colonial, tensa y genera impactos que controlan los bienes comunes al mercantilizar los bosques y el agua. En este sentido, el cuidado también evidencia las distintas formas que tiene de desestabilizar el actual modelo capitalista neoliberal a partir de la creación de redes de contención y cuidado para la sostenibilidad de la vida.
Conclusiones
La reproducción social, como resistencia y agencia desde el ámbito de la división sexual del trabajo, sitúa la noción de la interdependencia colectiva y los cuidados como amenazas al modelo económico neoliberal, patriarcal y colonial. Modelo económico que superpone el extractivismo y el control sobre los recursos y las personas, reproduciendo la opresión de la reproducción social en cuerpos feminizados. En el caso de las mujeres rurales de Pullalli y Olmué, sus historias de vida, experiencias y acciones ilustran el significado de sostener la vida en territorios rurales, considerando los aportes de la economía feminista y la ecología política latinoamericana feminista. El actual modelo agroexportador, con las consecuencias visibles del aumento de los monocultivos, la privatización de los bienes comunes, la disminución del suelo agrícola y la diversificación de los ingresos familiares provenientes de otras esferas no agrícolas, revela las características androcéntricas impuestas por el sistema actual.
De esta manera, las relaciones se han sustentado en una visión del hombre liberal que es completamente autónomo y no necesita de nadie para vivir. Esta noción, paradójicamente, esconde las múltiples relaciones entre ecosistemas humanos y no humanos, como diría Haraway (2017), la visión del Chthuluceno como un espacio y tiempo que permite visibilizar y articular las relaciones tentaculares entre quienes compartimos y habitamos espacios. La perspectiva de la corporalidad supone entender que las experiencias y prácticas subjetivas, materiales y simbólicas del cuerpo se entretejen también en red, con múltiples sensibilidades. En este sentido, el cuerpo de las mujeres rurales no es ajeno al territorio ni a las violencias heteronormativas históricas de la ruralidad, al contrario, el cuerpo de las mujeres desde sus experiencias sensoriales, perceptibles y sensibles se moviliza y acciona desde un entendimiento de los cuidados y la interdependencia colectiva que sitúa la vida por delante.
En este sentido, la creación de redes de contención y solidaridad, junto con las prácticas de autocuidado, permiten colectivamente disminuir los conflictos en el territorio y las normatividades como formas de control y vigilancia sobre el cuerpo de las mujeres. Las alianzas colectivas se convierten en el medio para irrumpir y desestabilizar las prácticas materiales y subjetivas que se arraigan en las jerarquizaciones de la diferencia sexual. La creación de redes colectivas permite disminuir los tiempos dedicados al cuidado y generar espacios para el autocuidado, movilizando emociones de felicidad y gratificación. Además, dentro de la reproducción social y lo que significa la sostenibilidad la vida, las mujeres generan estrategias que no corresponden únicamente a las desigualdades de género asociadas al espacio de lo productivo/reproductivo, público/privado, porque en el mismo espacio del cuidado las mujeres toman decisiones sobre la gestión de los mismos y del hogar. Por lo tanto, la apuesta es pensar fuera de las lógicas cartesianas el espacio del hogar y ver las distintas formas de agencia que se movilizan en contenciones, percepciones, sensaciones y emociones desde la interdependencia colectiva.
CRediT (Contributor Roles Taxonomy)
Rodo Donoso: Conceptualización (Conceptualization); Curación de datos (Data curation); Análisis formal (Formal Analysis); Investigación (Investigation); Metodología (Methodology); Software (Software); Redacción - preparación del borrador original (Writing – original draft); Redacción - revisión y edición (Writing – review & editing).
Referencias bibliográficas
El Chthuluceno como una forma epistémica y analítica de pensar las relaciones y los contextos que se habitan. Las figuras representativas que utiliza Haraway (2017) de la medusa y el pulpo la llevan a pensar en los tentáculos, en las relaciones que se dan entre sus distintas formas. Por ello retoma las investigaciones que se han realizado sobre la endosimbiogénesis, para evidenciar la complejidad de los sistemas (no solo multicelulares), lo que pone en evidencia que los distintos ecosistemas están vinculados y se necesitan para poder transformarse y adaptarse.↩︎
QUID 16. Revista del Área de Estudios Urbanos. Área de Estudios Urbanos (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Gino Germani).
ISSN-e: 2250-4060.
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.. (link)
This documents were generated using ~!guri_ 1.0.0 (pandoc 3.1.12.1).
Este documento gue generado utilizando ~!guri_ 1.0.0 (pandoc 3.1.12.1).
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Estadísticas
Visitas al Resumen:218
Quid16. Revista del Área de Estudios Urbanos. ISSN: 2250-4060.
Los trabajos publicados en esta revista están bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International.