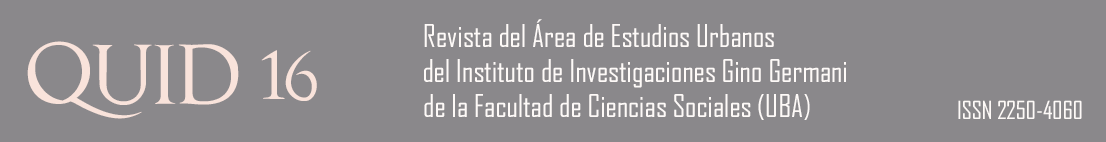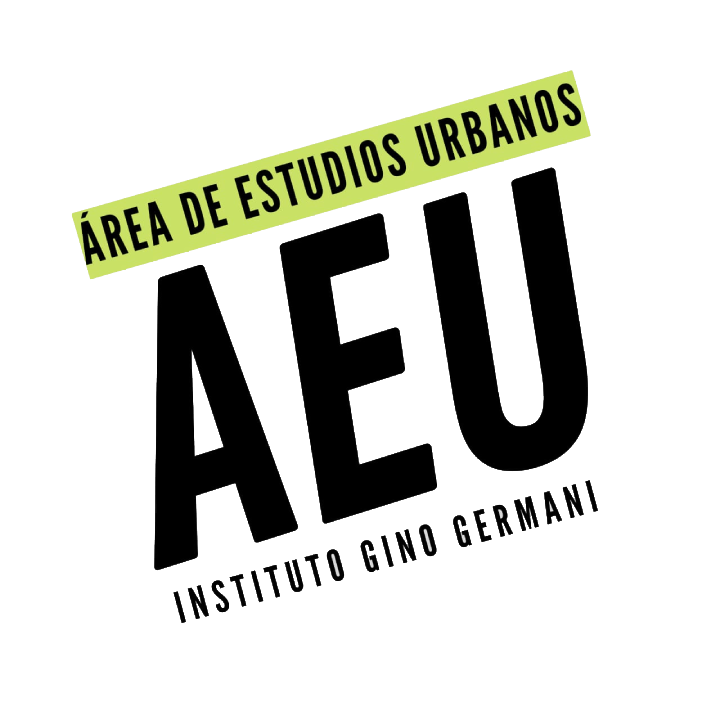Dossier
QUID 16. Revista del Área de Estudios Urbanos.
Núm. 21 (2024)
DOI: 10.62174/quid16.i21_a305
Un enfoque ecofeminista sobre la incorporación de la perspectiva de género en las organizaciones dedicadas a la agricultura familiar, campesina e indígena
a Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF-INTA), Argentina. ![]()
b Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Grupo de Estudios de Ecología Política desde América Latina (GEEPAL-IEALC), Argentina. ![]()
c Universidad Nacional de La Matanza, Argentina. ![]()
Dentro del contexto del sistema económico global capitalista arraigado en dinámicas patriarcales, coloniales, androcéntricas y heteronormativas, se examinan algunas soluciones colectivas y feministas propuestas por la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Se enfoca en las iniciativas de dos organizaciones: la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, que fusionan demandas agrarias con enfoques feministas y populares. Exploramos la incorporación de la perspectiva de género a través de dimensiones compartidas por estas organizaciones, relacionadas con la conquista y defensa de derechos, estrategias de acción colectiva contra la violencia de género y la construcción de redes. Este análisis se lleva a cabo desde las perspectivas del ecofeminismo, la economía feminista y el feminismo campesino y popular, que buscan distanciarse de los enfoques tradicionalmente androcéntricos y productivistas que han dominado el análisis económico del agronegocio. En cambio, promueven una comprensión más amplia de la economía que abarca todas las formas en que sustenta, genera y preserva la vida humana y natural, incluyendo el reconocimiento del trabajo no remunerado, principalmente realizado por mujeres, y su papel en la acumulación capitalista y la reproducción en la era neoliberal.
Palabras claves: Enfoques ecofeministas; Organizaciones campesinas; Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT); Federación Rural para la Producción y el Arraigo.Within the context of the capitalist global economic system rooted in patriarchal, colonial, androcentric and heteronormative dynamics, some collective and feminist solutions proposed by Family, Peasant and Indigenous Agriculture are examined. It focuses on the initiatives of two organizations: the Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) and the Federación Rural para la Producción y el Arraigo, which merge agrarian demands with feminist and popular approaches. We explore the incorporation of the gender perspective through dimensions shared by these organizations, related to the achievement and defense of rights, collective action strategies against gender violence and the construction of networks. This analysis is carried out from the perspectives of ecofeminism, feminist economics and peasant and popular feminism, which seek to distance themselves from the traditionally androcentric and productivist approaches that have dominated the economic analysis of agribusiness. Instead, they promote a broader understanding of the economy that encompasses all the ways it sustains, generates and preserves human and natural life, including recognition of unpaid work, primarily performed by women, and its role in capitalist accumulation and reproduction in the neoliberal era.
Keywords: Ecofeminist approaches; Peasant organizations; Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT); Federación Rural para la Producción y el Arraigo.Recibido: 2023/11/27; Aceptado: 2024/4/9.
Introducción
La Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (AFCI) se caracteriza por su importancia en la producción de alimentos y la potencialidad para fortalecer lazos socio-comunitarios y contribuir a la construcción de alternativas frente al modelo agropecuario dominante del agronegocio. En este artículo analizamos las estrategias de acción colectiva desde una perspectiva de género, llevadas a cabo por dos organizaciones de la AFCI: la Federación Rural para la Producción y el Arraigo y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT).
Se trata de organizaciones nacionales surgidas en la segunda década del siglo XXI, inicialmente centradas en el cordón hortícola platense, pero que luego extendieron su alcance a todo el país. Han ganado prominencia en las luchas campesinas gracias a la innovación en sus formas de protesta, que van más allá de movilizaciones y cortes de ruta; como la implementación de ferias populares, conocidas como "verdurazos", en las plazas centrales de las grandes ciudades, que ofrecen frutas y verduras a precios populares o gratuitamente. Estas acciones resaltan sus principales demandas: precios justos para sus productos, acceso a la tierra, apoyo a la producción frutihortícola, e infraestructura y servicios en sus territorios (Wahren y García Guerreiro, 2020).
Además, estas organizaciones, al igual que otros movimientos rurales, integran las demandas y estrategias de lucha en el ámbito de la AFCI con las surgidas de los feminismos campesinos y populares (Korol y Palau, 2021; Rodríguez Huerta, 2019). En otras palabras, adoptan una perspectiva emancipatoria feminista que identifica la importancia de no jerarquizar las distintas formas de opresión organizando acciones teniendo en cuenta que, en el sistema capitalista patriarcal y colonial, las diversas formas de dominación y control de cuerpos, territorios, comunidades y la naturaleza se refuerzan mutuamente (Korol, 2016).
Analizamos este proceso de transversalización de la perspectiva de género en las organizaciones de la AFCI a partir de los ecofeminismos, la economía feminista y el feminismo campesino y popular que han destacado la necesidad de alejarse de las miradas androcéntricas y productivistas propias del agronegocio, ya que tradicionalmente han analizado los procesos económicos en función de los flujos de acumulación de capital en la esfera de la producción, vinculada al empleo asalariado. En su lugar, estas corrientes abogan por una comprensión económica y social que abarque las diversas formas en que se fundamenta, genera y mantiene la vida humana y la naturaleza. Esta visión implica un enfoque integral que valore tanto la esfera doméstica y las tareas y tiempos de cuidado en general, más allá del ámbito doméstico, como el trabajo no remunerado que mayoritariamente es socialmente asignado a mujeres, a fin de entender cómo se ha gestado la acumulación capitalista y cómo esta se reproduce actualmente, en la etapa neoliberal.
Este artículo forma parte del proyecto PICTO-2022-GÉNERO, titulado "Género y Desarrollo: relevamiento y análisis de innovaciones y tecnologías para la resolución de problemas socio-ambientales en Argentina desde una perspectiva de género". Este proyecto incluyó un relevamiento y mapeo de experiencias de innovación y producción de tecnologías situadas que buscan abordar problemas socio-ambientales en Argentina, centrándose en las relaciones de género. Se seleccionaron casos de análisis para la identificación de organizaciones sociales que trabajan en las demandas de las mujeres relacionadas con el acceso a la titularidad de tierras y en disputas por bienes comunes de la naturaleza, como el agua y las semillas. Estas organizaciones están comprometidas con la promoción de espacios participativos y actividades lideradas por mujeres, mientras promueven la reflexión y el debate integral sobre cómo abordar estas demandas de manera efectiva en toda la organización.
Nos basamos en un diseño metodológico cualitativo (Denzin y Lincoln, 2005) que permite la comprensión de la incorporación de la perspectiva de género, su contexto, los significados y transformaciones que expresan las organizaciones mencionadas. Asimismo, partimos de una metodología feminista, definida a partir de caracteres anti-esencialistas, no-universales, localizados y críticos (Beiras et al., 2017).
Las técnicas empleadas incluyeron una exhaustiva revisión bibliográfica, el análisis de materiales publicados por UTT y Federación Rural, así como la realización de entrevistas semiestructuradas en profundidad con mujeres integrantes de estas organizaciones a lo largo del año 2023. Algunas de estas entrevistas se llevaron a cabo de manera virtual, mientras que otras tuvieron lugar en eventos colectivos como ferias de semillas. Este enfoque nos ha permitido captar narrativas personales y detalles específicos de los procesos colectivos vinculados con la integración de la perspectiva de género.
Asimismo, para el análisis propuesto consideramos el contexto de la cuarta ola del feminismo, ya que sus características permiten comprender elementos de la incorporación de la perspectiva de género en las organizaciones mencionadas, especialmente los vinculados a la participación política activa. También recabamos datos acerca de la situación de las mujeres en la AFCI que dan cuenta de la desigualdad en la distribución de las tareas de cuidados y las particularidades que esto presenta en el ámbito rural.
Ecofeminismo para (re)pensar la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena
La economía feminista (Carrasco Bengoa, 2017; Pérez Orozco, 2014) y el ecofeminismo crítico (Herrero y Gago, 2023; Puleo, 2002) analizan la estructura del sistema socioeconómico global como arraigado en dinámicas heteropatriarcales, neocoloniales, androcéntricas y racialmente construidas. Desde esta perspectiva crítica, se cuestiona el marco conceptual moderno que se basa en dicotomías tradicionales como Estado-mercado, público-privado y productivo-reproductivo. El enfoque se centra en priorizar la noción de sostenibilidad de la vida (Carrasco Bengoa, 2017), situándola en el centro de los análisis teóricos y políticos. Esta reorientación conceptual y política ofrece una nueva perspectiva para abordar la búsqueda de soluciones colectivas, destacando el papel crucial que desempeña la AFCI en este marco transformador.
Desde el feminismo popular y campesino (Graciele Seibert, 2017), la realización de tareas de cuidado por parte de las mujeres campesinas e indígenas es entendida en el marco de las relaciones de poder patriarcales que operan en las comunidades, “que hacen de las mujeres las oprimidas entre los oprimidos” (Korol, 2016, p. 145). Esto implica dar cuenta de la particularidad que asume la inequidad y desigualdad de género en los territorios rurales, abordando la problemática desde una perspectiva interseccional que considere las categorías de clase y etnia, por ejemplo (Pena, 2017).
El patriarcado ha hecho un uso histórico de ese supuesto vínculo natural que obliga a las mujeres a garantizar las condiciones materiales de subsistencia (Herrero, 2015). Es decir, la asignación de tareas y roles de cuidado a mujeres no se relaciona con un supuesto esencialismo de género a partir del cual “naturalmente se encargan” de ciertas actividades o están vinculadas a la naturaleza, por el contrario, son parte de las opresiones que, desde una perspectiva interseccional, ocurren en la estructura de poder del capitalismo patriarcal (Segato, 2003).
La economía feminista, entonces, aboga por una comprensión económica que abarque las diversas formas en que se fundamenta, genera y mantiene la vida humana (Carrasco Bengoa, 2017; Rodríguez Enríquez, 2015). Esta visión integral implica un enfoque que valore tanto la esfera doméstica y las tareas y tiempos de cuidado en general (más allá del ámbito doméstico) como el trabajo no remunerado (que mayoritariamente recae en mujeres), a fin de entender cómo se ha gestado la acumulación capitalista y cómo se ha desarrollado en la etapa neoliberal actual (Federici, 2020). En este sentido, esta perspectiva aborda el conflicto entre el capital y la vida como una tensión estructural inherente al sistema capitalista, subrayando especialmente el papel crucial que desempeñan los trabajos que suelen pasar desapercibidos, pero son esenciales para su funcionamiento (Pérez Orozco, 2014).
Estas apreciaciones tienen una profunda influencia en la manera en que las mujeres acceden a derechos, como la salud integral, así como en las consecuencias de las violencias de género, en particular en los contextos rurales. Considerando la conceptualización del cuerpo territorio y del cuerpo tierra (Korol, 2016), comprendemos los procesos salud a partir del género como determinación social de esta y como vertebrador de relaciones de poder (Pombo, 2012), contemplando que existen diferencias en los modos de transitarlos. De esta manera, podemos relacionar la situación de salud y el género en los territorios que abordamos, además, partiendo del ecofeminismo crítico y su análisis acerca de las dependencias de la naturaleza y de los cuidados, ambas fundamentales para la reproducción de la vida, pero, también, desigualmente distribuidas (Herrero y Gago, 2023).
Federici (2020) plantea que las mujeres enfrentan las mayores consecuencias de la desposesión y la degradación ambiental. Ellas asumen la responsabilidad de cuidar a quienes sufren enfermedades derivadas de la contaminación y son directamente impactadas por las secuelas de la pérdida de tierras y la destrucción de las prácticas agrícolas locales. Este contexto pone de manifiesto la necesidad de repensar y reformular las estructuras que perpetúan esta desigualdad y vulnerabilidad, reconociendo la importancia de abordar las cuestiones económicas y las ecológicas desde una perspectiva inclusiva y equitativa.
Varias autoras resaltan la importancia de reconocer las complejidades en los entornos rurales y las tensiones con los feminismos urbanos y hegemónicos. Esto nos invita a reflexionar críticamente sobre las intersecciones entre la identidad, el lugar y el activismo feminista. En esa línea, destacan la importancia de reconocer las complejidades en los entornos rurales y las tensiones con los feminismos urbanos y hegemónicos. Esto nos lleva a reflexionar sobre las intersecciones entre la identidad, el lugar y el activismo feminista. Según Kunin (2019), es esencial resaltar las diferencias entre mujeres en áreas como las de cuidados, cuyas prácticas varían y están influenciadas por afiliaciones e identidades. La perspectiva de la interseccionalidad nos ayuda a comprender esta diversidad y las múltiples opresiones que enfrentan las mujeres simultáneamente. Esto muestra que las mujeres no forman un grupo universal y homogéneo, sino que hay diferencias de clase, etnia y raza que se manifiestan en distintas subjetividades y opresiones (Pombo, 2011). Estas tensiones con los feminismos urbanos pueden coexistir con la continuidad y expresiones de feminismos populares, como señala Pena (2022), quien también destaca los movimientos de trabajadorxs que enfrentan desigualdad, exclusión y precarización en los últimos años.
Movimientos de mujeres y cuarta ola del feminismo
El contexto sociohistórico en el que se enmarca este trabajo se ubica en lo que podría denominarse como cuarta ola del feminismo, que comenzó durante la mitad de la primera década del siglo XXI. Los reclamos y activismos feministas y transfeministas cobraron una mayor visibilidad tanto a nivel nacional como internacional con la emergencia de las redes sociales, y la masividad de la comunicación.
Según lo planteado por Esquivel (2022), la actual ola feminista se distingue por su diversidad y amplitud en comparación con movimientos anteriores, destacando la marcada participación de las juventudes. Esta masiva participación ha logrado involucrar a un número significativo de personas en reflexiones sobre el papel de las mujeres cis y no cis1 en los ámbitos público y privado, así como en la denuncia de las normas de masculinidad heteronormativas y la violencia heteropatriarcal evidenciada en los frecuentes casos de feminicidios, trans feminicidios y violaciones a escala global. En este contexto, Garrido (2021) sostiene que el movimiento feminista ha progresado hacia la disputa del poder heteropatriarcal, buscando una ampliación sustancial de la ciudadanía mediante la incorporación de sus demandas en la agenda pública.
En Argentina, el punto crucial de este período fue el 3 de junio de 2015, durante la marcha por el Ni Una Menos, que cada año convoca a alrededor de 500.000 personas de todas las edades y localidades. Bajo consignas como “Vivas Nos Queremos”, “Yo sí te creo hermana” y “No nos callamos más”, esta manifestación se alzó como un grito de lucha contra los femicidios y la violencia machista. La misma masividad se repite cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde el movimiento feminista aborda demandas sobre la precarización laboral, la brecha salarial, las tareas de cuidado no remuneradas y la violencia sexual. Desde 1986, los Encuentros Nacionales de Mujeres han reunido a grandes multitudes, llegando a 200.000 asistentes en 2019. De este proceso surgió la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito en 2005, que popularizó el pañuelo verde como símbolo en Argentina y más allá. Tras extensos debates y presentaciones de proyectos de ley, el 30 de diciembre de 2020 se aprobó la Ley N.° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que garantiza la salud integral de las personas. Esta ley otorga a las personas con capacidad de gestar el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce, así como a la atención postaborto, educación sexual integral y métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados.
Una característica importante de estos nuevos movimientos de mujeres, según Federici (2020), es que reflejan un proceso de radicalización política. En estos movimientos, las mujeres toman conciencia de que su activismo, además de proteger la vida de las comunidades (en detrimento del accionar de empresas transnacionales) o luchar por la soberanía alimentaria, tiene que convertir el modelo de desarrollo económico en uno que sea “respetuoso con los seres humanos y la tierra” (Federici, 2020, p. 200), entendiendo que la lógica que hace que surjan los conflictos depende de la acumulación capitalista.
Para avanzar en la edificación de la equidad de género y el fortalecimiento de la democracia, se reconoce ampliamente que la participación activa de las mujeres en la esfera social y política constituye una estrategia esencial (Fassler, 2007). En este marco, la potencia política del tejido de redes (Sánchez, 2023) de mujeres campesinas e indígenas es fundamental en la lucha por la conquista y defensa de derechos, de acceso a la tierra, a espacios de toma de decisión, a la salud, así como de vidas libres de violencias.
Situación de las mujeres de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en Argentina
Las mujeres del sector de la AFCI tienen un rol predominante en la producción y reproducción de la vida, la conservación de la biodiversidad, de los ecosistemas y de saberes ancestrales y tradicionales (FAO, 2022). Además de promover la seguridad y la soberanía alimentaria, llevan adelante las tareas de cuidado y de reproducción tanto dentro de los hogares como por fuera de estos: cuidado de niñeces, recolección de agua, cría de ganado ―como chanchos, ovejas, cabras―, entre otras. Sin embargo, muchas de ellas se enfrentan a desafíos estructurales que les impiden gozar plenamente de sus derechos o incluso acceder a ellos.
De acuerdo con la OEA (2023) a nivel regional, cerca de 58 millones de mujeres viven en el campo en América Latina. No obstante, solamente un 30 % de las mujeres del sector es titular formal de tierras. La baja tasa de titularidad impacta de manera negativa en el acceso a crédito y financiamiento, así como en el acceso a asistencia técnica y compra venta de insumos y tecnologías para la producción. La situación en Argentina no es diferente: de las 282 mujeres entrevistadas a nivel federal destinatarias del Plan Integral: En Nuestras Manos (2021-2022), en las familias que tienen acceso a tractor y desmontadora, las mujeres los manejan solo en el 25 % y 50 % de los casos correspondientemente; el 13,1 % accede a sistema de riego y el 56,8 % de ellas lo maneja; y de las familias que poseen sembradora tan solo el 27,3 % de las entrevistadas las maneja (INAFCI, 2022).
La falta de acceso formal a la titularidad de tierras también limita la capacidad de las mujeres para tomar decisiones en sus hogares y alcanzar independencia económica y autonomía. De acuerdo con Deere (2011), el acceso a la propiedad de la tierra afecta la autonomía económica de la mujer de dos maneras: fortaleciendo su posición de refugio, lo que aumenta directamente su autonomía económica, y aumentando su poder de negociación en el hogar. Cuanto mayor sea su capacidad de negociación en el hogar, mayores serán las posibilidades de que alcancen la autonomía económica.
Además, la baja o nula empleabilidad de las mujeres en comparación con los hombres también afecta su autonomía. La mayoría de los empleos disponibles son informales, temporales y mal remunerados, lo que resulta en una baja percepción de pensiones contributivas. Con frecuencia, las mujeres asumen la jefatura de los hogares debido a la migración masculina del campo hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, como señalan Namdar-Irani et al. (2014), aunque hay una gran cantidad de mujeres que trabajan sin remuneración en la agricultura, sus contribuciones, necesidades y problemas suelen ser invisibles en los datos oficiales.
Según el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) en Argentina, las mujeres constituyen el 45 % de los núcleos agrícolas familiares, pero solo el 10 % reconoce la jefatura femenina (Carrizo, 2023). Según el último censo nacional agropecuario de 2018, de las 210,664 unidades productivas relevadas a nivel federal, solo el 20 % son dirigidas por mujeres, con una concentración de las mujeres en superficies más pequeñas (INDEC, 2022). Además, según Knopoff y Biaggi (2021), el censo nacional de 2010 mostró que el 24 % de los hombres y el 48 % de las mujeres estaban inactivos. Durante los censos agropecuarios, muchas mujeres no se consideraban trabajadoras a pesar de realizar tareas de cuidado y producción no remuneradas, como el cuidado de huertas y la crianza. Alrededor del 73 % de los hombres y el 48 % de las mujeres se definieron como ocupadxs, mientras que el 3 % y el 4 %, respectivamente, como desocupadxs.
Los datos del estudio de Bidaseca et al. (2020), realizado durante el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), muestran que el 44,7 % de las mujeres rurales encuestadas se dedicaban a actividades agrícolas, el 31,7 % a la producción de alimentos, y el 68,3 % eran jefas de hogar. Además, el 94,1 % de estas mujeres asumen el trabajo doméstico y de cuidados, a pesar de la coparticipación de otros miembros del hogar. Durante la cuarentena, el 73,4 % de ellas experimentó un aumento en las labores domésticas. Asimismo, solo el 22,3 % manifestó que recibe la Asignación Universal por Hijo, mientras que el resto declara no recibir ningún subsidio estatal.
Entre las mujeres rurales que conforman la población de ese estudio, 33,8 % presenta dificultades para encontrar trabajo, 20,9 % para estudiar o continuar con los estudios, 19,4 % para acceder a alimentos, 10,8 % presenta problemas de acceso a tierras, 5,8 % manifiesta tenencia precaria de tierras y 7,9 % tiene problemas para acceder a agua potable. Siguiendo con los datos recabados, un 18 % de las 132 mujeres encuestadas afirmó haber percibido algún tipo de violencia de género, y un 81,3 % respondió percibir un aumento de violencia de género (Bidaseca et al., 2020).
A pesar del papel central que cumplen las mujeres en la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI) para garantizar el suministro de alimentos, ellas enfrentan disparidades significativas. Estas incluyen la falta de condiciones habitacionales dignas, acceso a tierras y participación en la comercialización y formalización tributaria, así como la falta de acceso a tecnologías, créditos y financiamiento para la producción (INAFCI, 2022). Además, las mujeres enfrentan la carga de una doble o triple jornada laboral al combinar trabajos de cuidado, producción y comercialización sin descanso ni licencias remuneradas. Se suman a esto los conflictos territoriales y sentencias de desalojo, que afectan directamente a las mujeres debido a su responsabilidad tanto en el hogar como en la producción (Carrizo, 2023).
Las brechas de género se intensifican en contextos de crisis económica y de cambio climático, degradación ambiental, desastres naturales y falta de acceso a servicios.2 Estos factores afectan los ecosistemas y generan pérdida de biodiversidad. Las mujeres son quienes sufren aún más los efectos del cambio climático debido a la baja disponibilidad y acceso a bienes o recursos para hacer frente a esta situación y tomar decisiones. De acuerdo con INAFCI (2022), el 92 % de las mujeres entrevistadas afirmó percibir cambios en el clima, aumentos de sequía, olas de calor, inundaciones, lluvias, lo que ha generado impactos negativos sobre los medios de vida productivos.
En consecuencia, las condiciones anteriormente mencionadas impactan en la estructura de oportunidades de las mujeres del sector, quienes enfrentan numerosas dificultades para acceder a niveles superiores de educación, a un trabajo remunerado y registrado. Además de aumentar considerablemente la feminización de la pobreza también se produce un gran condicionamiento de las generaciones más jóvenes y venideras.
La inclusión de la perspectiva de género en las organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena
A continuación, procederemos a examinar detenidamente la incorporación de la perspectiva de género en dos organizaciones que representan a la AFCI. Este análisis nos permitirá comprender cómo estas organizaciones han adoptado y aplicado en su estructura y actividades dicha perspectiva, contribuyendo así a la promoción de la equidad y la participación activa de las mujeres en el ámbito rural.
Federación Rural para la Producción y el Arraigo
La Federación Rural para la Producción y el Arraigo es una organización integrada por campesinxs y agricultorxs familiares que tuvo sus inicios en La Plata durante los años 2014 y 2015 bajo el nombre de Movimiento de Pequeños Productores y Productoras (MPP). En sus comienzos, la agrupación nació como respuesta a las necesidades específicas del sector hortícola, como la dolarización de insumos, la falta de regularización de tierras y la devaluación de los productos agrícolas. A mediados de 2016, pasó a denominarse Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural, articulando asambleas de base de diversas provincias (Wahren y García Guerreiro, 2020). Durante el mes de septiembre de 2022, la organización adoptó la denominación de Federación Rural para la Producción y el Arraigo (Sotiru, 2023).
Lo que ahora es la Federación Rural expandió su alcance a lo largo de veinte provincias de Argentina, y ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando alrededor de 35.000 familias organizadas que se han sumado a su causa. La representación abarca a distintxs sujetxs rurales, como horticultorxs, ganaderxs, floricultorxs y trabajadorxs de la pesca artesanal, reunidxs en aproximadamente sesenta cooperativas y más de cien organizaciones de base. Sus integrantes se juntan en asambleas una vez por mes y se estructuran en áreas de trabajo (comercialización, administración, tesorería, proyectos, agroecología, juventud, géneros, entre otras) que llevan adelante diferentes proyectos colectivos.
La lucha por el acceso a la tierra se ha convertido en una de las principales demandas de la organización. Elsa Yanaje3 (Ambort, 2022; Seguí, 2022), una referenta de la organización, señala que la misión es construir una herramienta gremial específica para el sector campesino indígena con arraigo, y continuar la lucha por el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria (Fragmento de entrevista, 2023).
Todas las entrevistadas y diversas autoras (Ambort, 2022; Seguí, 2022) subrayan la arraigada presencia del machismo en el sector a lo largo de generaciones. Ante este desafío, la organización se ha esforzado por cuestionar esas tradiciones y conductas, abriendo gradualmente espacios para debatir el papel de las mujeres, tanto dentro de la organización como en el ámbito rural. Esto ha generado diálogos sobre la participación de las mujeres y las disidencias en los niveles de liderazgo y en la toma de decisiones. A pesar de un inicio con escasa representación y protagonismo femenino, como señala Yanaje, “pronto entendimos que las mujeres teníamos que estar involucradas en los espacios de decisión, en los espacios de debate, una mirada más femenina en la organización” (Fragmento de entrevista, 2023). Sin embargo, superar la cultura machista en el sector y en las familias implicó un proceso largo para que las mujeres se sintieran cómodas y libres para hablar sobre estos temas.
Muchas de las compañeras que iniciaron eran sumisas, todavía calladas, no se sentían con la plena libertad de empezar a trabajar sobre este tema porque justamente la cuestión machista dentro de nuestro sector y sus familias también ha hecho que las compañeras no se puedan desenvolver de la manera que se quisiera (Fragmento de entrevista, 2023).
Tal como describen Condenanza y Ambort (2020), dos acontecimientos funcionaron como puntapiés iniciales: en 2016, en el contexto de surgimiento del movimiento “Ni una menos”, un grupo de mujeres de la asamblea de Olmos le propuso a una referenta de la organización hacer “algo para ellas” mientras lxs niñxs tomaban la merienda en la copa de leche que estaban empezando a organizar; y un año más tarde, una productora realizó una denuncia en el marco de un encuentro político nacional, que dio lugar a una intervención de acompañamiento y contención por parte de la organización. A partir de allí, la organización convocó a Mala Junta, una colectiva feminista creada en 2015 al calor de la cuarta ola, enmarcada en la corriente del feminismo popular (Broggi, 2019). La articulación con esta organización se dio como espacio de encuentro, de debate y de coordinación de actividades organizacionales y territoriales, a partir de la cual se comenzó a proyectar una política de género que abarcaría distintos aspectos del funcionamiento de la organización.
Comenzaron así a organizarse las "rondas de mujeres" en las quintas, que empezaban con mateadas y fueron pensadas como espacio de encuentro de las mujeres de la asamblea, para compartir momentos de ocio y diversión y también para el autoconocimiento a partir del trabajo en taller sobre distintas temáticas (Condenanza y Ambort, 2020). Tal como remarca Jannet, una referenta del área de género:
Inicialmente, estos espacios representaban un respiro para las mujeres, permitiéndoles desconectar de las responsabilidades relacionadas con el trabajo en la quinta, el cuidado de los hijos y las tareas tradicionalmente asignadas a ellas. Se llevaban a cabo actividades recreativas como yoga, samba, fútbol, zumba, defensa personal, tejido y cocina. La integración de estas actividades en un contexto en el que las mujeres a menudo enfrentan una triple jornada laboral fue tanto una pequeña victoria personal como un logro colectivo para las productoras (Fragmento de entrevista, 2023).
Las entrevistadas coinciden en que se le fue dando cada vez más importancia al cuerpo, y sobre todo al movimiento corporal. Para Vanesa, otra de las entrevistadas,
[…] una idea recurrente era explorar nuevas formas de interactuar con el cuerpo, alejadas de la concepción de este como una mera máquina destinada al trabajo constante. Nos propusimos una nueva perspectiva de corporeidad, que considerara al cuerpo en su totalidad. Por ello, algunos de nuestros talleres se centraron en actividades como la danza, la percusión y la respiración (Fragmento de entrevista, 2023).
Pero, además, en las rondas se comenzaron a abordar diversas temáticas con una metodología de educación popular, que fueron sistematizadas por Ambort (2019) en su tesis de maestría: sororidad y redes de mujeres; roles y estereotipos de género; trayectorias de vida; infancia, maternidad y cuidados; salud sexual y reproductiva; género, trabajo y política; migraciones; maternidades; aborto; violencia contra las mujeres. En el transcurso de las rondas, las productoras comenzaron a sentir la necesidad de compartir sus experiencias, ya sea como una forma de desahogo, para ilustrar un punto o incluso para solicitar ayuda en situaciones límites.
Un tema que fue apareciendo cada vez con más fuerza fue el de la violencia de género. Por ello, algunas compañeras participaron del RE.TE.GER (Programa de Formación de Promotoras y Promotores Territoriales en Género), que dependía del Ministerio Público Fiscal de Nación (ver [LINK]). Para Jannet, esto fue muy importante porque:
nos fuimos capacitando en cómo intervenir en estos casos de violencia y las distintas instancias de acompañamiento, no sólo en relación a la escucha, sino también en todo el camino jurídico para hacer la denuncia (Fragmento de entrevista, 2023).
Asimismo, señala que “siempre naturalizamos la violencia” y por eso comenzaron a realizar talleres para poder concientizar a las compañeras sobre los distintos tipos de violencia. Surgieron así las “promotoras territoriales contra la violencia de género”, con el objetivo de formar a las compañeras para que puedan acompañar a otras. Para Yanaje,
la verdad que no ha solucionado la situación de raíz, pero sí ha logrado ser un área central de contención para esa familia. Obviamente que nos faltan un montón de cosas para poder erradicarlas, pero bueno, están en proceso y creo que el camino que han hecho hasta el momento ha sido importante también para las compañeras (Fragmento de entrevista, 2023).
Esto fue el germen del área de géneros de la Federación Rural, creado en 2018 a nivel nacional, en respuesta a la identificación de una necesidad específica entre las productoras: tener un espacio exclusivo de encuentro para mujeres campesinas. Para Jannet:
La constitución del área tuvo que ver con ser parte de la agenda feminista, pero con una impronta propia. En aquel momento, el feminismo estaba muy marcado por la agenda de los movimientos urbanos, y no había una representación desde la ruralidad. Y ahí vimos la necesidad de organizarnos como mujeres rurales (Fragmento de entrevista, 2023).
Algunos de los objetivos con los que se conformó fueron: 1. Que todas las regionales tengan un área de género; 2. Que todas las regionales tengan paridad de género en todas las áreas, y paridad entre varones y mujeres en el número de delegadxs a las asambleas; 3. Que a partir de las rondas de mujeres y desde las áreas de género puedan organizarse redes para asistir a compañeras que denuncien o se encuentren en situaciones de violencia; 4. Que a partir de los encuentros las compañeras vayan tomando conciencia y puedan transmitir un modelo de mujer diferente a las nuevas generaciones; 5. Que las rondas/encuentros promuevan el autocuidado del cuerpo y la vida de las compañeras; 6. Que a partir de las rondas de mujeres y desde las áreas de género se generen actividades que ayuden a, de a poco, tener relaciones más igualitarias con los varones; 7. Que los varones del movimiento respeten y apoyen a las compañeras cuando hablan y que ayuden y promuevan los encuentros/rondas de mujeres (Alfonso, 2018).
Además de la violencia, Jannet considera que otro tema relevante es la identidad como productoras y trabajadoras.
Como productoras, a menudo nos consideramos simplemente como "ayudantes", y nos cuesta reconocernos como trabajadoras en toda regla. Sin embargo, nos esforzamos por identificarnos como "pequeñas productoras" y valorar nuestro trabajo. Esta toma de conciencia surge en talleres donde exploramos nuestro papel en la producción, la comercialización, la toma de decisiones y cómo nos afectan las responsabilidades de cuidado. Todo esto se relaciona con nuestra búsqueda de igualdad. A pesar de que asumimos responsabilidades productivas en las quintas, muchas veces lo hacemos sin compartir las responsabilidades de cuidado que recaen exclusivamente sobre nosotras (Fragmento de entrevista, 2023).
En la regional La Plata, en tanto, definieron avanzar hacia la construcción de una escuela de feminismo popular con el objetivo de formar compañeras promotoras territoriales contra las violencias en las quintas. En la actualidad, este programa cuenta con un equipo de cuarenta promotoras que se dedican a abordar los diversos casos de violencia que enfrentan en sus vidas cotidianas.
Todas las entrevistadas coinciden en lo importante que viene siendo este proceso de incorporación de la perspectiva de género en las vidas cotidianas de las mujeres. Para Jannet,
ahora las mujeres compartimos más nuestras experiencias. Históricamente, la violencia ha sido un tema privado, pero estamos rompiendo ese silencio gradualmente. Algunas compañeras han tenido la valentía de denunciar a sus agresores. Hay una mayor conciencia de nuestros derechos y de las leyes que nos protegen. Al buscar justicia, varios hombres reconocen la gravedad de sus acciones. Este cambio también se ve en nuestra capacidad para llegar a acuerdos mutuos (Fragmento de entrevista, 2023).
Pero también la dinámica de la organización se vio interpelada por este proceso:
Aquí se destaca un cambio significativo: en la etapa inicial como MPP, la mayoría de los delegados eran hombres, pero ahora la mayoría son mujeres. Este cambio se debe a la implementación de una resolución que promueve la paridad de género en todas las áreas de trabajo. Además, hemos estado trabajando para asegurar que las voces de las mujeres sean consideradas y valoradas. Desde el área, nos comprometemos a impulsar activamente este proceso. Más allá de la formalidad de la paridad, también hemos observado un aumento en la participación de las mujeres, lo que refleja un cambio cultural significativo (Fragmento de entrevista, 2023).
Actualmente, el área de géneros continúa funcionando con nuevos impulsos. A nivel nacional, se reúne mensualmente de manera virtual. También se llevan a cabo talleres sobre economía feminista, relaciones de parejas violentas, mujeres y ruralidad, así como otros temas relacionados con la producción específica.
Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) es una organización campesina nacional que nuclea a cooperativas, asociaciones y grupos de base, compuesta por 22.334 familias productoras, con sede en veinte provincias, entre ellas: Buenos Aires, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Río Negro, Neuquén, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, San Luis, San Juan, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Santa Fe, Córdoba.
Los orígenes de la UTT se remontan al año 2005 cuando emerge la Cooperativa de Trabajadores Rurales (CTR) que forma parte actualmente del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional (FPDS-CN), puntualmente en la zona rural del municipio de San Vicente. Cinco años más tarde, se funda en la zona del Parque Pereyra Iraola ―cerca de la ciudad de La Plata― la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT), como un desprendimiento de la CTR, que articula a diversas familias de productorxs hortícolas de esta zona, sobre todo migrantes provenientes de Bolivia que arriendan o alquilan la tierra, ya que en su mayoría carecen de acceso a esta (Wahren y García Guerreiro, 2020).
A nivel federal cada provincia se organiza en grupos de base, unidades primarias familiares, que se reúnen de manera mensual y eligen a sus referentes de áreas y delegaciones que participan de la Reunión Regional. A su vez, lxs delegadxs regionales se reúnen de manera federal en la Mesa Nacional, máximo órgano de decisión de la organización.
La UTT cuenta con varias secretarías y áreas nacionales relacionadas con distintos temas de interés y que consideran interconectados como la perspectiva de género y la agroecología, con el fin de incorporar mayores herramientas y autonomía al desarrollo y crecimiento de las capacidades de la organización de manera transversal en todos sus niveles, para lograr transformar así el sistema agroalimentario y promover un ambiente sano, una alimentación soberana y un acceso equitativo a los recursos de la tierra. Se centran principalmente en el acceso a la tierra, una mejor vida desde las relaciones de género considerando tanto hombres como mujeres, el real acceso a derechos y la vinculación con organizaciones campesinas de base de otros países que coinciden en las condiciones de explotación y dominación sobre la ruralidad (Suárez, 2021).
Actualmente existe la Secretaría Géneros, un espacio creado después de cierto camino recorrido. En un comienzo se produjo un momento de búsqueda de formación, de realización de actividades y talleres, un proceso que según Suárez (2021) permitió una toma de conciencia, un fortalecimiento que conduciría a lograr una lectura política de género que vincula violencias e impactos del patriarcado como componentes esenciales de un mismo modelo económico.
En el año 2018, en la Asamblea Nacional realizada en Jujuy, la Secretaría de Género se consolidó de manera federal. Este proceso de construcción y consolidación estuvo atravesado por las discusiones que tuvo el movimiento feminista y transfeminista, a través de encuentros plurinacionales, de discusión, debate colectivo y formación respecto del rol que ocupaban las mujeres al interior de sus hogares, así como de las desigualdades y violencias a las que estuvieron expuestas durante décadas.
Como vimos, en el ámbito rural las condiciones de vulnerabilidad suelen ser dobles o triples para las mujeres, ya que son ellas quienes se ocupan mayoritariamente de las tareas productivas y reproductivas al interior de los hogares, y más aún cuando se produce un aumento en la migración masculina, del campo a la ciudad, en busca de oportunidades laborales. Esto se exacerba con la exclusión de las mujeres de la toma de decisiones y ejercicio de la palabra tanto al interior de los hogares como de las propias organizaciones de las que forman parte. Es en este mismo sentido que Victoria, una referenta de esta secretaría en Santiago del Estero, señala:
En nuestra organización, muchas éramos mujeres, pero ninguna de nosotras ocupaba posiciones de decisión o participación política real, como delegadas de base, referentes de secretaría o coordinadoras de regionales. Esta situación se debía en gran medida a las estructuras patriarcales que persisten, a pesar de que nos consideramos transformadoras en los movimientos sociales y nos enfrentamos a múltiples responsabilidades, desde buscar agua hasta encargarnos de la economía del hogar y el cuidado. A pesar de nuestras múltiples responsabilidades y el esfuerzo que implicaba, los hombres seguían argumentando que las mujeres no entendíamos nada de producción y que no debíamos ocupar esos roles (Fragmento de entrevista 2023).
Al respecto, en el año 2019 se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Mujeres trabajadoras de la Tierra UTT. Este evento, particularmente concluyó con demandas y exigencias a las instituciones estatales, que resultaban necesarias para desentramar la lógica patriarcal subordinante, como la violencia sexual y reproductiva vivida de forma cotidiana a nivel familiar y social; la desigualdad en términos de educación; la desigualdad de las relaciones interpersonales, cotidianas y organizacionales; la falta de atención jurídica a las familias campesinas. Asimismo, se visibilizaron cuestiones básicas de las problemáticas del agro y otras relacionadas con el modelo productivo, que afectan su calidad de vida de manera integral, como la falta de titularidad de terrenos, la falta de acceso a créditos, la falta de garantía para producir de manera agroecológica y promover la soberanía alimentaria. Y también, sobre el efecto de la forma convencional de producción en el cual la dependencia de insumos atenta sobre su economía, su salud, la tierra, el agua, las semillas e insumos en general.
Estas demandas fueron parte de la condensación de un proceso dado según la referente entrevistada,
Porque en la ruralidad, sufrimos múltiples desigualdades y violencias que ni siquiera son reconocidas como tales. Recién en ese proceso de formación, de lectura, de conversación colectiva, comunitaria, de pensarnos entre todas, nos hemos dado cuenta de esas desigualdades y violencias a las que estábamos expuestas todos los días a toda hora (Fragmento de entrevista, 2023).
Ante estas demandas, la Secretaría de Género avanzó hacia la construcción de una agenda que se enfoca en tres ejes que actúan frente a la violencia de género y el machismo presente en todos los ámbitos de sus vidas, por una independencia económica y en un ejercicio de colectividad. El primer eje se concentra en abordar y promover el acceso a derechos como la intervención legal/voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, a través de instancias de capacitaciones y encuentros de reflexión.
El segundo eje tiene como objetivo reorientar la autonomía económica hacia líneas productivas bajo la lógica del trabajo colectivo, que promueven la economía circular, como el uso y comercialización de plantas medicinales, viveros, y transformación de frutos del monte en conservas, harinas, arropes.
Por último, el tercer eje se centra en los acompañamientos que realizan las promotoras rurales en el marco del programa nacional de promotoras rurales, creado al interior de la organización. Las promotoras participantes además de capacitarse en materia jurídica realizan apoyo y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género y brindan el soporte necesario para acompañar el proceso hacia la garantía de derechos básicos como la vivienda, los alimentos y la protección de las infancias.
La incorporación de la perspectiva de género al interior de la organización requirió reestructurar y pensar el desarrollo de actividades, así como principios, valores y bases desde una lógica transversal que debe pensarse junto con la transformación del modelo agroalimentario. La violencia del modelo extractivista agroindustrial hacia la naturaleza es la misma que viven las mujeres de manera cotidiana. En esta línea, desde la Secretaría se propuso el camino de incorporar la paridad de género al interior de la organización, y repensar las discusiones de manera conjunta de modo tal que los varones participantes pudieran también reflexionar, observar y reevaluar el machismo naturalizado que suele encubrirse en los vínculos, tanto al interior de la organización como de los hogares.
Es también en este sentido que la estrategia de la Secretaría es ir a la par junto a la estrategia de la Secretaría de producción, es decir CoTePo, el área que impulsa la agroecología; que tal como relata Victoria:
Si nosotros decimos que el modelo es la agroecología, el modelo implica unos vínculos sanos, de respeto, de igualdad y que para eso es necesario formarnos con una perspectiva de género y tenemos que darle más participación a las mujeres (Fragmento de entrevista, 2023).
La creación de la Secretaría de Género fue una respuesta directa a las crecientes y urgentes demandas de las mujeres frente al aumento de casos de violencia de este tipo. A través de la implementación de programas de acompañamiento y capacitación dirigidos a abordar estas problemáticas, se estableció un entorno de apoyo que no solo estimuló la participación activa de las mujeres como defensoras de género, sino que también promovió la integración transversal de la perspectiva de género en todas las áreas de la organización; incluso la productiva, por lo cual resalta Victoria que,
Se percibe claramente una transformación entre las compañeras, quienes están asumiendo roles más destacados y activos en todas las líneas de producción. Están desafiando estereotipos arraigados sobre ciertos trabajos considerados exclusivos para hombres, incluso aquellos inculcados por generaciones anteriores, como nuestros padres y abuelos, quienes nos instaban a no incursionar en esas áreas porque no eran apropiadas para nosotras, las mujeres. Ahora, vemos a compañeras llevando fardos al hombro y manejando tractores, desafiando estas expectativas tradicionales de género (Fragmento de entrevista, 2023).
Este enfoque permitió que las demandas de mayor ampliación y garantía de derechos en el espacio público estuvieran acompañadas también desde el ámbito organizativo y familiar. Como resultado, se produjo un aumento significativo de mujeres en los espacios de toma de decisiones, ocupando roles como dirigentes, voceras y responsables de prensa. Esto condujo a un consenso generalizado y una mayor valoración e inclusión en los espacios ocupados originalmente por los varones. Es así como finalmente la referente de la UTT recalca que aún con mucho trabajo por delante,
Ahora es completamente diferente a la UTT de hace 10 años. La mayoría de las referencias se deben al crecimiento personal de las compañeras y a la política organizacional. Forman parte de espacios de representatividad donde, más que buscar ser referentes, son voceras de la organización, hablando con su propia voz sobre sus experiencias, aprendizajes y transformaciones. Es crucial que puedan expresarse sin intermediarios, ya que antes solía ocurrir que otros hablaban en su nombre. Esto es lo más importante para la secretaría (Fragmento de entrevista, 2023).
Transversalización de la perspectiva de género en las organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena
El proceso de transversalización de la perspectiva de género en las organizaciones de la AFCI que revisamos aquí, contiene varios elementos comunes alrededor de las problemáticas, las demandas y estrategias que cada organización ha identificado y definido alrededor del tema (Figura 1). Entre dichos elementos, identificamos como central las violencias de género atravesadas por las mujeres rurales, lo cual se relaciona con la conquista y defensa de derechos y el tejido de redes como estrategia colectiva de organización frente a esta problemática.
Destacamos las violencias en plural, en línea con lo establecido en el Artículo 5.° de la Ley N.° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Es decir, las violencias de género se expresan en los ámbitos privados y públicos, a través de acciones u omisiones, tanto de prácticas que atentan contra la integridad física como de patrones socioculturales que se basan en una relación desigual de poder y la reproducen.
Tanto para la Federación Rural para la Producción y el Arraigo y la UTT, identificamos que las violencias de género al interior de las familias, la baja participación activa de las mujeres en cada organización, la desigual distribución de tareas y tiempos de cuidado, fueron motivos de reflexión y un inicio para la creación de espacios de encuentro de mujeres, como detallamos a continuación.
En cada caso, es fundamental la formación en materia de derechos y en violencias de género, de modo que aparece la vinculación e incorporación de otros temas como las desigualdades frente a lo económico, a la toma de decisiones en los procesos productivos, o como también se encuentra en el trabajo de Suárez (2021), al cuestionamiento del modelo económico extractivista y capitalista, el agronegocio, como un modelo que ejerce la violencia patriarcal.
Frente a los cuestionamientos y problemáticas identificadas por las organizaciones, han accionado en favor de la conquista y defensa de sus derechos a través del posicionamiento de espacios que intentan transversalizar la perspectiva de género en las dinámicas cotidianas, organizativas y en su contexto local y nacional, abanderando una lucha que se extiende a la población en general, en tanto se liga a lo alimentario y lo ambiental. En esta vía, desarrollan estrategias de acción frente a las violencias sin respuestas y acompañamiento integral del Estado, la falta de asistencia jurídica y el reconocimiento de sus capacidades y construcción de fortalezas a parte del trabajo colectivo.
De esta manera, dichas estrategias, como la promoción de escuelas, talleres, charlas y reuniones de mujeres abordan una amplia gama de temas relacionados con la formación de la mujer campesina y sus derechos. Como plantea Federici, con el aumento de la participación política, las mujeres llevan adelante prácticas de formación y educación autodidacta, las cuales “generan nuevas formas de subjetividad que contrastan con la imagen de las campesinas que propagan las instituciones internacionales —ancladas al pasado, que solo tienen conocimientos desfasados en vías de extinción” (2020, p. 205).
En los casos analizados, aparece la búsqueda de autonomía económica basada en la valoración de la vida, concebida desde una perspectiva local que aprovecha los recursos y potencialidades productivas en una lógica agroecológica. En este punto, las prácticas orientadas a la agroecología son parte de iniciativas que las organizaciones de mujeres campesinas e indígenas llevan adelante como parte de las luchas por la soberanía alimentaria. Se fomenta una economía circular a través del trabajo colectivo. Además, se brinda apoyo y asistencia en casos de violencia de género a través de personas capacitadas en el tema, y se disponen espacios de refugio en algunos casos.
Por lo tanto, transversalizar la perspectiva de género ha implicado que las mujeres sean quienes lleven adelante las discusiones y los debates, tanto al interior de las organizaciones como de los hogares, a fin de promover una justa distribución de tareas, adquirir titularidad de terrenos y afianzar una mayor autonomía en la toma de decisiones. También ha implicado que sean ellas quienes, además de dedicarse a las tareas domésticas y productivas, debieran invertir parte de su tiempo en garantizar que otras compañeras pudieran acceder a derechos, como la interrupción legal/voluntaria del embarazo, o recibir asistencia y acompañamiento por motivos de violencia de género.
Además, en lo que respecta al impulso de una mayor participación, las demandas no se limitan a la inclusión de un número mayor de mujeres en las acciones del movimiento. Se plantea una visión más transformadora: la inclusión en roles de liderazgo y toma de decisiones. Desde esta aspiración, no solo se trata de lograr una representación numérica equitativa, sino de garantizar que las voces y perspectivas de género también influyan en la dirección y estrategia de la causa, produciendo condiciones para que las mujeres sean sujetas políticas activas en todos los niveles de la organización y la sociedad en su conjunto.
Conclusión
En este artículo, nos propusimos explorar las estrategias colectivas y feministas de resolución y cambio que se están forjando desde la perspectiva de la AFCI, en el contexto del sistema socioeconómico capitalista global, arraigado en estructuras patriarcales, coloniales, androcéntricas y heteronormativas.
Como analizamos, en el ámbito rural las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres suelen ser mayores ya que son quienes se ocupan mayoritariamente de las tareas productivas y reproductivas. Esto se exacerba con la exclusión de las mujeres de la toma de decisiones y ejercicio de la palabra tanto al interior de los hogares como de las propias organizaciones de las que forman parte.
En esta oportunidad, examinamos las iniciativas presentadas por dos organizaciones: la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT) y la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Estas representan un ejemplo significativo de la convergencia entre las demandas y estrategias de lucha en el sector agrario y las que se han desarrollado desde los feminismos campesinos y populares. Es un fenómeno relevante, ya que demuestra la intersección de las luchas por la justicia social y de género en un contexto marcado por el sistema agroalimentario global y las dinámicas patriarcales arraigadas en el mismo.
Asimismo, exploramos dimensiones comunes que estas organizaciones comparten, que incluyen la defensa de derechos fundamentales para las mujeres en el ámbito rural, como el acceso a la tierra y a recursos productivos. También hemos indagado las estrategias de acción colectiva que implementan para abordar las situaciones de violencia de género, incluyendo la falta de apoyo estatal y asistencia jurídica. Es importante destacar que estas estrategias se centran en la construcción de espacios cuidados y redes de apoyo para las mujeres.
Considerando los aportes de los feminismos campesinos y populares, en articulación con las lecturas del ecofeminismo crítico, analizamos estas estrategias a partir de problematizar la reproducción de estereotipos basados en el pensamiento dicotómico occidental, patriarcal, blanco y capitalista. Esta manera de comprender la realidad produce binomios, en los cuales a uno de los elementos se le otorga legitimidad y resulta hegemónico por sobre el otro: varón-mujer, productivo-reproductivo, sociedad-naturaleza, etc.
Dicho binarismo niega la existencia de diversidades y cumple una función normativa sobre las corporalidades, asignando roles y tareas según la apariencia física, a la cual se la asocia directamente a un determinado género. Frente a esto, las estrategias propuestas por las organizaciones analizadas son fundamentales para disputar sentidos vinculados a la identidad de género, tejer redes de cuidado colectivo para acompañar y erradicar situaciones de violencias, y defender derechos.
CRediT (Contributor Roles Taxonomy)
Perelmuter Youngerman: Conceptualización (Conceptualization); Curación de datos (Data curation); Análisis formal (Formal Analysis); Adquisición de Financiamiento (Funding acquisition); Investigación (Investigation); Metodología (Methodology); Administración de proyecto (Project administration); Recursos (Resources); Redacción - preparación del borrador original (Writing – original draft); Redacción - revisión y edición (Writing – review & editing). Díaz: Conceptualización (Conceptualization); Curación de datos (Data curation); Análisis formal (Formal Analysis); Investigación (Investigation); Metodología (Methodology); Recursos (Resources); Redacción - preparación del borrador original (Writing – original draft); Redacción - revisión y edición (Writing – review & editing). Sulkin: Conceptualización (Conceptualization); Curación de datos (Data curation); Análisis formal (Formal Analysis); Investigación (Investigation); Metodología (Methodology); Recursos (Resources); Redacción - preparación del borrador original (Writing – original draft); Redacción - revisión y edición (Writing – review & editing). Villanueva Tamayo: Conceptualización (Conceptualization); Curación de datos (Data curation); Análisis formal (Formal Analysis); Investigación (Investigation); Metodología (Methodology); Recursos (Resources); Redacción - preparación del borrador original (Writing – original draft); Redacción - revisión y edición (Writing – review & editing). Carini Forciniti: Conceptualización (Conceptualization); Curación de datos (Data curation); Análisis formal (Formal Analysis); Investigación (Investigation); Metodología (Methodology); Recursos (Resources); Redacción - preparación del borrador original (Writing – original draft); Redacción - revisión y edición (Writing – review & editing).
Referencias bibliográficas
Se refiere a cisgénero o cisexual, es cuando la identidad de género y el sexo asignado a una persona al nacer, coinciden.↩︎
Dichas brechas tienden a aumentar sobre todo si se tiene en cuenta a la población LGBTIQ+ del sector de la AFCI, quienes en términos generales enfrentan numerosos casos de discriminación, persecución, violencia de género y falta de reconocimiento y garantía de derechos, tanto a nivel institucional como comunitario. En efecto, este sector ve disminuida la posibilidad de control y acceso a recursos, información, créditos, financiamiento y tecnologías, lo que impide el pleno desarrollo en términos económicos, sociales y culturales.↩︎
Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021 se desempeñó como directora de comercialización del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI).↩︎
QUID 16. Revista del Área de Estudios Urbanos. Área de Estudios Urbanos (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Gino Germani).
ISSN-e: 2250-4060.
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.. (link)
This documents were generated using ~!guri_ 1.0.0 (pandoc 3.1.12.1).
Este documento gue generado utilizando ~!guri_ 1.0.0 (pandoc 3.1.12.1).
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Estadísticas
Visitas al Resumen:248
Quid16. Revista del Área de Estudios Urbanos. ISSN: 2250-4060.
Los trabajos publicados en esta revista están bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International.