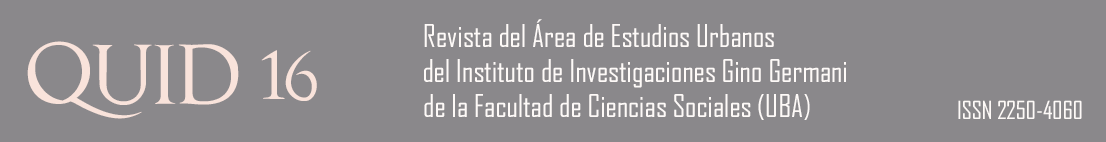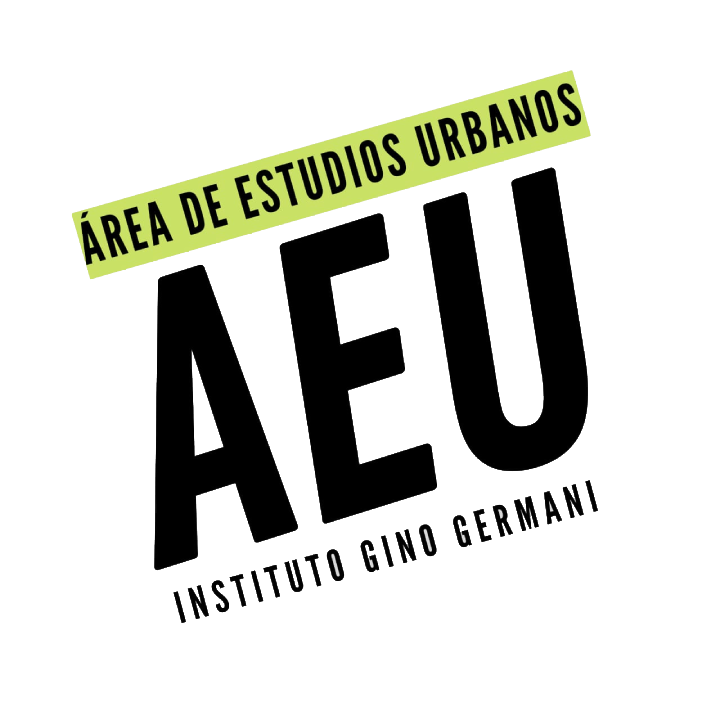Este artículo explora los modos de implicación política que coexisten en la autoidentificación como “clase media” entre los y las habitantes de Villa Argentina, un “barrio jardín” edificado a comienzos del siglo XX por la Cervecería y Maltería Quilmes (CMQ) para albergar a su personal. En la actualidad, debido a la concentración del capital y las transformaciones urbanas a nivel global, Villa Argentina experimenta un proceso cambio fuerte y acelerado. Después de ser declarada patrimonio histórico, en 2012, por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Quilmes, la multinacional que adquirió CMQ puso en venta, cuatro años más tarde, la totalidad de los inmuebles que componen Villa Argentina. Las y los vecinos, que se convirtieron en propietarios de las viviendas que alquilaron a la empresa durante décadas, se vieron confrontados con el cierre de un largo ciclo, marcado por el fin de un modo de gestión empresarial (asociado al “tiempo de los Bemberg”) y el inicio de una nueva relación con el Estado, destacada por el estatus patrimonial del barrio. Apelando a tres términos (libertad, responsabilidad y equilibro) presentes en la conversación pública, indagamos en las autoidentificaciones de clase y las implicaciones políticas expresadas por Romina, Claudia y Rodolfo, vecinos de Villa Argentina. A partir de la descripción de sus trayectorias y distintas escenas etnográficas, el artículo revisa el desacople entre las aparentes mejoras en las condiciones y estándares de vida, y las experiencias subjetivas ligadas a ellas; también, analiza la politización del malestar que esto supone como punto de intersección entre el análisis de la estructura social y las experiencias inmediatas vinculadas al acceso a la vivienda.
This article explores the modes of political involvement that coexist in the process of self-identification as “middle class” among the inhabitants of Villa Argentina, a “garden neighborhood” built in the early 20th century by Cervecería y Maltería Quilmes (CMQ) to house its staff. Currently, as a result of the global concentration of capital and urban transformations, Villa Argentina is undergoing a strong and accelerated process of change. After being declared Historical Heritage, in 2012, by the Honorable Deliberative Council of the City of Quilmes, the multinational company that acquired CMQ put all the properties that comprise it up for sale, four years later. Those residents who became owners of the houses that they had rented for decades from the company were confronted with the closing of a long cycle, marked by the end of a business management mode (associated with “Bemberg time”) and the beginning of a new relationship with the state, marked by the patrimonial status of the neighborhood. Appealing to three terms (freedom, responsibility and balance) present in the public conversation, we explored the class self-identifications and political implications expressed by Romina, Claudia, and Rodolfo, residents of Villa Argentina. From the description of their trajectories and different ethnographic scenes, the article reviews the decoupling between the alleged improvements in their living conditions and the subjective experiences linked to them; it analyzes the politicization of discomfort that this entails as a point of intersection between an analysis of the social structure and the immediate experiences of the people involved.
En 2019, iniciamos la exploración de autoidentificaciones de clase e identificaciones políticas en barrios asociados, al menos en su origen, a una fuerte tradición obrera.
Las páginas siguientes no asumen una intención comparativa. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar este antecedente que nos proporcionó valiosas pistas que, en una segunda etapa de la investigación, nos condujeron a Villa Argentina, un barrio que recientemente experimenta un fuerte y acelerado proceso de transformación. Las caracterizaciones ofrecidas para Villa Argentina, situada en la ciudad de Quilmes, al sur del conurbano bonaerense, y asociada a la industria cervecera, resultan hasta el momento más homogéneas que las autoidentificaciones de clase expresadas por sus habitantes.
Cuando consideramos la literatura producida en las últimas dos décadas, especialmente aquella que versa sobre el conurbano bonaerense, los términos “clase”, “territorio” y “política” remiten a una asociación bastante frecuente: “clase” alude a los sectores populares, “territorio” a barrios precarizados y “política” a la presencia y acción de tramas colectivas que incluyen partidos, movimientos y organizaciones sociales. Por diversas razones, son pocos los trabajos en los que “clase” refiera a los sectores medios, “territorio” a urbanizaciones consolidadas y “política” a un conjunto heterogéneo de implicaciones individuales relativas a lo público y lo común.
Cabe destacar que las clases medias argentinas han sido y siguen siendo objeto de conceptualización, historización y etnografía de manera creciente (
Esto último nos condujo a explorar los modos de implicación política que coexisten bajo la autoidentificación como “clase media” entre las y los vecinos de Villa Argentina en un momento en el que, como veremos, confrontados masivamente con el “sueño de la casa propia” en un barrio recientemente declarado patrimonio histórico municipal, parecen advertir que “si algo cambia, cambia alrededor”. Para investigar esto, recurrimos a tres términos (libertad, responsabilidad y equilibro) que hoy integran la conversación pública como vías de acceso a la intersección entre el análisis de la estructura social y las experiencias de las personas en relación con el acceso a la vivienda. Aun cuando en algunos casos estos términos puedan eventualmente derivar en una afinidad o filiación partidaria, lo que buscamos captar no es tanto su denominación como los encadenamientos de sentidos y prácticas que implican.
El trabajo de campo, todavía en curso desde mayo de 2021, se diseñó con una metodología integral. Esto incluye la realización de observaciones y el sostenimiento de múltiples interacciones y conversaciones informales con los residentes de Villa Argentina, registradas en el diario de campo; además, se llevan a cabo entrevistas en profundidad para captar narrativas biográficas y familiares con respecto a las autoidentificaciones de clase y expectativas, consumos, valores y sentidos en relación con lo privado, lo común y lo público, así como descripciones del barrio y su historia. Por otra parte, la confección de etnografías de casas y hogares, para conectar la dimensión material e infraestructural (asociada a refacciones y remodelaciones, los usos de los objetos y del espacio doméstico) con las narrativas biográficas, las autoadscripciones de clase y las formas de implicación política. También, el relevamiento y análisis de archivos personales y material hemerográfico, permitiendo una comprensión de las experiencias y contextos de los habitantes de Villa Argentina.
Emplazada a pocos minutos del actual centro de la ciudad de Quilmes, la construcción de Villa Argentina comenzó a principios de la década de 1920 y finalizó casi 20 años después. Proyectada por Otto Bemberg (conocido como “el magnate de la cerveza”) como una “ciudad jardín”, es reconocida por su estilo neocolonial, copiosa arboleda y trazado diagonal de calles angostas, y suma 105.000 m2. En 295 terrenos se emplazan 290 unidades habitacionales de distintas dimensiones y plantas, originalmente diseñadas para albergar al personal de Cervecería y Maltería Quilmes (CMQ).
Aunque pueda resultar contradictorio por su ubicación adyacente a un enorme establecimiento fabril, Villa Argentina es hoy uno de los barrios de circulación pública más verdes y apacibles del centro quilmeño. Uno de sus límites está señalado por el Parque Cervecero, un predio de ocho hectáreas que forma parte de los circuitos recreativos y gastronómicos de las clases medias de la zona. Por su arquitectura, pero también por su halo entre extemporáneo, misterioso y melancólico, Villa Argentina suele ser locación de películas, series y publicidades. También es el lugar elegido para completar el álbum del cumpleaños de quince o el de casamiento, aunque últimamente estas fotos rituales dejan paso a la presencia frecuente de jóvenes que filman allí sus videos para “subir” a las redes sociales.
Sería un “lugar común” afirmar que la historia de Villa Argentina, así como su “mito fundacional”, (
La finalización de la construcción de Villa Argentina coincidió con el litigio que culminaría en la liquidación del Grupo Bemberg y la nacionalización de sus empresas durante el primer gobierno peronista, votada por unanimidad en el Congreso de la Nación. Se trató, como indica Bellini (
El traspaso se concretó en el verano de 1955, en el marco de los festejos por el Día del Trabajador Cervecero, que se conmemora el 19 de enero. Fue entonces que el diario quilmeño
Tras el golpe concretado por la autodenominada “Revolución Libertadora”, el 16 de septiembre de 1955, la FOCASA fue intervenida. Sin embargo, el grupo Bemberg no logró retomar de inmediato el control de los activos que, vale decir, excedían con creces lo relativo a la producción cervecera. Esto, de acuerdo con Bellini (
Durante la presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962), la familia Bemberg, que se había radicado en Europa desde 1940, retomó el control de CMQ y dio inicio a un paulatino pero sostenido proceso de reestructuración que en 2001 derivó en su fusión con el coloso brasileño de bebidas AmBev y, cuatro años después, en su adquisición total por AB InBev. Este desembarco marcó un nuevo capítulo para Villa Argentina. En resumen, la multinacional fue declinando los compromisos asumidos antaño relacionados con la administración y mantenimiento de Villa Argentina, hasta definir en 2016, la venta de la totalidad de las propiedades que la componen.
Unos años antes, en 2012 y bajo la administración peronista del municipio encabezada por Francisco “Barba” Gutiérrez (Frente para la Victoria), Villa Argentina y el Parque Cervecero fueron declarados patrimonio histórico de Quilmes por el Honorable Concejo Deliberante. Entre otras cuestiones, el nuevo estatuto del barrio condicionó los planes de la empresa que, ya bajo la gestión municipal de Martiniano Molina (Cambiemos), inició operaciones inmobiliarias. La patrimonialización de la Villa implicó que, a través de su Comisión de Patrimonio Histórico y Cultural, el municipio deba autorizar y monitorear el proceso venta, así como supervisar las refacciones y remodelaciones de los inmuebles. Los inmuebles de Villa Argentina, además de estar “libres de pago de tasas municipales, no pueden ser intervenidos, ni ser vendidos, transferidos, gravados, hipotecados o enajenados sin intervención de la Comisión” (
Según pudimos reconstruir a partir de las entrevistas, la venta de los inmuebles de Villa Argentina se organizó en tres etapas. En una primera etapa, las propiedades fueron ofrecidas a un valor preferencial (entre 20 % y 30 % por debajo de su valor en el mercado) a quienes las habitaban, en su gran mayoría actuales o ex empleados de CMQ. Para iniciar el proceso de compra, debía efectuarse una seña y, al cabo de tres meses, concretar la operación. En una segunda etapa, las propiedades que no resultaron señadas por sus inquilinos se ofertaron bajo las mismas condiciones al conjunto de obreros y empleados de CMQ. Estos debían completar un formulario indicando el número de la casa que deseaban adquirir. En caso de que hubiese más de un interesado en la misma, la situación se resolvía por sorteo. En una tercera etapa, los inmuebles no adquiridos en las dos anteriores, ya una pequeña cantidad, quedaron librados al mercado. Todas las operaciones fueron delegadas por CMQ en una tradicional inmobiliaria quilmeña.
Como podrá intuirse, este proceso no sucedió en armonía. Confrontados con el “sueño de la casa propia”, las respuestas fueron diversas: algunos vecinos y vecinas se organizaron para intentar poner freno a las operaciones. A través de las redes sociales y los medios locales denunciaron un “desalojo encubierto” y las condiciones irregulares en la venta de las propiedades, que atribuían a la relación entre el intendente cambiemita Molina y el directorio de la multinacional. En radios comunitarias y posteos en redes sociales, narraron distintas situaciones angustiantes ante las que no obtuvieron respuestas: presiones para que desalojen las casas, vecinos desocupados o jubilados con dificultades para acceder a un crédito hipotecario que quedarían en la calle.
Quienes pudieron y decidieron embarcarse en el proyecto de comprar la propiedad que habían alquilado por años recurrieron a ahorros, créditos, herencias e indemnizaciones. El valor de las operaciones inmobiliarias se fijó hacia el final del mandato del presidente Mauricio Macri, cuando el país registraba sucesivas devaluaciones de la moneda. A la inestabilidad económica se sumó el inicio de la pandemia y las medidas sanitarias que paralizaron y demoraron los trámites legales por meses. La “casa propia”, en un “lugar soñado”, llegó entonces en medio de un mar de incertidumbres que transparentó una experiencia compartida en torno al cierre de un largo ciclo marcado por el fin de un modo de gestión empresarial (asociado al paradigma del sistema de fábrica con villa obrera y “el tiempo de los Bemberg”) y el inicio de una nueva relación con el Estado, señalada por la declaración del barrio como “patrimonio”.
Romina, Claudia y Rodolfo se encuentran entre quienes residen en Villa Argentina desde hace más de dos décadas y, recientemente, se convirtieron en propietarios.
Romina se mudó a Villa Argentina en 2001 cuando, poco tiempo después de casarse a sus 23 años, su marido Pedro ingresó a CMQ. Ambos llegaron al barrio desde Florencio Varela, ciudad en la que nacieron y completaron sus estudios primarios y secundarios. El ingreso de Pedro a CMQ fue inesperado para la pareja. Un día que “pasaba por ahí”, Romina dejó sin expectativas el currículo de Pedro en la mesa de entradas de la fábrica. Al cabo de un mes, lo convocaron para una entrevista laboral.
Como en todos los casos que pude conocer hasta el momento, la narración sobre el acceso a una casa en el barrio no registra dificultades. Pedro se acercó a la sección Servicios Generales de la empresa para consultar sobre la posibilidad de residir en el barrio y, en ese mismo momento, le dieron las llaves de tres propiedades que estaban disponibles para que las visitaran y seleccionaran una de ellas. En pleno 2001, Pedro había mejorado sustantivamente su posición laboral y la pareja se mudaba al barrio en cuya capilla “de cuento”, construida por Alejandro Bustillo, había elegido para casarse.
El siguiente paso para la pareja fue firmar el contrato de alquiler, un trámite muy sencillo que no suponía ninguno de los requisitos habituales (depósito, garantía) para alquilar en el mercado inmobiliario. El valor era realmente accesible y se descontaba directamente del sueldo del personal. Si a eso se sumaba, según Romina, la ubicación del barrio, los servicios incluidos y el entorno natural, resultaba “un verdadero regalo”. A ello, como en otros casos, Romina añadía la flexibilidad que la empresa mostraba para con sus inquilinos. En este punto, su ejemplificación es acompañada de una enorme gratitud: cuando enviudó a los 33 años, con dos hijas pequeñas a cargo y otro en camino, CMQ suspendió el cobro del alquiler hasta que obtuvo su pensión.
La inesperada y temprana muerte de Pedro hizo que Romina cambiara su mirada sobre el mundo y tomara algunas decisiones. Entre ellas, permanecer en casa dedicada al cuidado de sus tres hijos, quienes hoy asisten a la escuela secundaria pública ubicada en el barrio, a pocos metros de su casa. Su pensión, dice, se lo permite y, si bien menciona que “salir a trabajar posiblemente haría que vivieran mejor”, considera que eso no podría igualar el hecho de haber podido estar presente en cada momento familiar importante. “Eso es la felicidad, poder estar juntos, poder almorzar juntos, no [es] irse de vacaciones a Brasil”, afirmó, para luego contarme que el paseo familiar durante las últimas vacaciones invernales había consistido en la visita a una importante librería porteña en la que cada uno buscó un libro que tuviera ganas de leer. “Para algunos, será poco”, concluyó, “pero si lo pensás bien, es un montón”.
Romina no realiza ni aspira a realizar grandes consumos, lo que no implica que a la hora de comprar no discierna entre “cosas de calidad” y “cosas truchas”. Existen “cosas en las que la marca importa”, en tanto resulta garantía de calidad y durabilidad (indumentaria, electrodomésticos); otras, en cambio, en las que no parece trascendente (alimentos). Sobre esta clasificación se concentra el registro de la situación económica, permeada también por su actitud vital. Durante nuestros encuentros, iniciados al día siguiente de la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán, su lavarropas dejó de funcionar. Había estado mirando precios “por internet”, que encontró “carísimos”, justo cuando su tarjeta de crédito estaba al límite. La situación, sin embargo, no parecía inquietarla demasiado: llevaría los jeans y las sábanas a un lavadero, y el resto lo lavaría a mano. “Antes”, decía algo resignada, “vos podías elegir y comprar el lavarropas que te gustaba, ahora lo elegís por el precio”.
Recientemente, su mayor inversión estuvo destinada a la compra de la casa que alquiló en Villa Argentina durante 18 años. Para ello, vendió un departamento que había adquirido en Quilmes Oeste con el dinero que cobró por el seguro de vida que pagaba Pedro y que, hasta entonces, completaba su pensión. En 2019, luego de concretar la compra de la casa, inició una refacción y remodelación que incluyó el baño, la cocina, el comedor y la construcción de una nueva habitación destinada a su hijo menor. La dirección del proyecto arquitectónico, así como la búsqueda de presupuestos, compra de materiales y muebles –muchos de ellos adquiridos en demoliciones para mantener los materiales originales y el estilo de la casa que responde al “modelo de reciclado sensible” (cf.
Las ideas para la remodelación y decoración de su casa provinieron mayormente de programas dedicados a la temática que sigue por televisión por cable, de los que se declara “fanática”. Quitando algún canal informativo que sintoniza a la mañana por unos minutos para ver el pronóstico del tiempo, Romina no mira televisión ni escucha radio. Tampoco emplea las redes sociales para informarse, aunque inevitablemente algo siempre se “cruza” en ellas. En su casa, la tele se prende, básicamente, para ver películas y series disponibles en Netflix. Entre sus favoritas cuenta las españolas “Merlí”, “Vivir sin permiso” y “Entre vías”, todas ellas asociadas a algún tipo de crítica social sobre discriminaciones y desigualdades entrelazadas. Una suerte de agenda global llega a Romina a través de estos consumos culturales que se complementan con los diálogos que sostiene con sus hijas, a partir de los debates que las adolescentes entablan en la escuela y en sus grupos de pares. En la recreación de los argumentos de las series y los diálogos con las adolescentes, Romina desliza sus posiciones sobre diversos temas, como las políticas migratorias y de género, ante las que se muestra abiertamente a favor.
A lo largo de nuestras conversaciones, aunque afirmaba no estar interesada ni saber “de política”, fueron varios los momentos en los que se refirió a situaciones en las que su implicación buscó evitar injusticias o demandar lo que consideraba correcto. Indefectiblemente, todas ellas nos volvían a situar en el barrio, en los 10 años en que integró la cooperadora de la escuela primaria situada en él, en las conductas inapropiadas de los vecinos y el desinterés del municipio, que, de acuerdo con su lectura, no ejerce un “verdadero control” sobre lo establecido por la ordenanza que lo declaró “patrimonio”. También la enojaba “el uso” de la Villa, concretamente la pulcritud del barrio en las ocasiones en que los intendentes lo visitaron para sacarse fotos. “Ahí sí”, decía, “el barrio está impecable… Después, olvídate. Ves las bolsas de basura rotas, los montones de hojas que nunca juntan… Pero como no pagamos [impuestos], andá a quejarte, ¿no?”. En este punto, Romina como otros vecinos, añora la época en que el barrio era administrado por “los Bemberg”.
Conversando sobre aquella época, mencioné el periodo en que la empresa había sido expropiada y el Parque Cervecero había sido renombrado como Parque Eva Perón. Ante este dato, Rocío, su hija mayor que participaba de la conversación, abrió ampliamente los ojos para luego afirmar corta y secamente: “Menos mal que yo no estaba acá”. Luego de reírnos, calculando los años que faltaban para que naciese, supe que el peronismo no le “gusta nada” y que el economista Javier Milei, en ese entonces diputado y líder de La Libertad Avanza, le parecía “muy capo”.
Ni Rocío ni Romina llegaron a la agenda de la “nueva derecha” (cf.
Entre las propuestas que Romina rescata de Milei se encuentra la necesidad de “terminar con los planes sociales”, aunque esto no es acompañado por comentarios o calificaciones sobre sus destinatarios. A lo largo de nuestras conversaciones, en ninguna circunstancia, apeló a expresiones racistas o clasistas que suelen asociarse a esta enunciación. En sus reflexiones, “los planes” resultaban una abstracción desencarnada, aunque esto no implicaba la inexistencia de sus titulares. Por el contrario, estos se presentaban como un exterior constitutivo en su autoidentificación de clase. Al consultarla sobre este punto, rápidamente indicó su pertenencia a la clase media “desde toda la vida”, para luego describir el barrio en los términos que siguen:
Para mí, es un barrio normal de clase media, de gente trabajadora de toda la vida que ahora se compró la casa con un precio que era accesible, pero tampoco era que nos la dieron de arriba, ¿no? Algunos compraron como inversión, para ponerlas en alquiler, y los que viven son inquilinos. Pero, también, es gente que tiene un trabajo fijo, porque por eso es que les alquilan [...] No sé, para mí es un barrio de gente de clase media, toda trabajadora (
Aunque Claudia nació en Quilmes, en el seno de una familia de origen polaco, su relación con la ciudad comenzó mucho tiempo después. Siendo niña, su padre y su madre se divorciaron, y ella se mudó con su abuela paterna al oeste del conurbano bonaerense. Claudia asistió a un colegio católico pequeño, y, aunque inició algunas carreras universitarias, terminó inclinándose por los idiomas y se formó como secretaria ejecutiva. Con más de 30 años de experiencia laboral, conoce el mundo empresarial en todas sus variantes, “pequeñas, medianas y grandes, nacionales y multinacionales”, en todas trabajó y forjó, al menos en parte, los criterios con los que piensa y distingue los valores y jerarquías entre los sectores y grupos sociales. Esto es así porque, en sus palabras, “una empresa es un poco una representación de la sociedad”. A sus 50 años, encuentra tiempo para hacer “de todo”: practica yoga y meditación, estudia idiomas, música y redacción; también integra dos asociaciones civiles, una que realiza campañas humanitarias en el impenetrable chaqueño, y otra que nuclea a excombatientes de la Segunda Guerra Mundial.
A fines de la década de 1990, luego de vivir por un tiempo en Alemania junto a su exmarido y su pequeño hijo, la familia se instaló en Quilmes. Poco después, Claudia comenzó a trabajar en CMQ como asistente gerencial. Su ingreso a la empresa, según relató, fue “muy loco”: un alumno de su exmarido que trabajaba en CMQ dejó su currículo en la oficina de Recursos Humanos y, al poco tiempo, la convocaron para una entrevista. Medio año después, la familia se mudó a Villa Argentina.
Era, según Claudia, un “negocio redondo”. No solo por el valor “súper promocional” del alquiler, la belleza y ubicación del barrio, y del hecho “impagable” de poder ir caminando al trabajo; también porque, en aquel momento, CMQ –todavía en manos de “los Bemberg”– se ocupaba de “todo”: pintaba las casas cada tres o cuatro años, asumía la seguridad privada, realizaba las podas correctivas de los enormes plátanos que causan innumerables problemas cotidianos y se encargaba de cualquier arreglo que fuese necesario, desde cambiar una lamparita a reparar un techo. Con esta enumeración, Claudia argumentaba el gran recuerdo que conserva de esos años: “Me enamoré de Cervecería Quilmes, de las condiciones de trabajo, del respeto […] Vos llegabas y la camiseta [de la empresa] te la ponías solo”.
Su descripción de Villa Argentina para aquella etapa compone buena parte de esta sensación: un barrio pensado para el personal que, de acuerdo con Claudia, “no representaba ninguna ganancia”, sino todo lo contrario, era “un gasto enorme que los Bemberg decidieron sostener por su ideología”, y que finalizó cuando CMQ quedó en manos de la multinacional, que “llegó con otra cultura empresarial”.
En 2016, Claudia pactó su desvinculación de la empresa. El principal motivo, contó, fue que su lugar de trabajo pasaría a estar en CABA, y ya no en las oficinas situadas en la planta, a pocas cuadras de su casa. Contrastado con su ponderación del servicio de transporte público, lo que la literatura describe como uno de los objetivos del “sistema de fábrica con villa obrera” (es decir, el ejercicio de prácticas de control y sujeción de la mano de obra), para Claudia resultaba intrascendente y, al mismo tiempo, reforzaba su cosmopolitismo: “Nosotros vivimos mal. Viajamos mal. Si vos ves en otras partes del mundo, muy pocos lugares del mundo tienen esta cantidad de tiempo de viaje para ir a trabajar… y las condiciones, es horrible”.
El cobro de la indemnización le permitió en 2021 comprar y refaccionar enteramente su nueva casa en Villa Argentina. En su caso, la operación inmobiliaria llevó cuatro años y fue como una película por momentos de terror y por otros de suspenso, aunque el final resultó feliz. En resumen, según narró, la inmobiliaria encargada de la venta de las propiedades empleó un mapa del barrio desactualizado, no visitó “casa por casa” para corroborar la numeración y medir los terrenos. El número de la casa en la que ella vivía y quería comprar estaba invertido con el de otra cuya tasación era mayor. Aunque se cansó de señalarlo, no lograba que atendieran su reclamo. Pasó momentos de mucha angustia y desesperación, pero, como apuntó, “Dios o el universo quiso que las cosas terminaran bien”. Un hecho fortuito hizo que el error quedara en evidencia y terminó comprando otra propiedad más grande, a “un valor irrisorio”.
El estado de la casa que adquirió, contó Claudia mientras me enseñaba fotos y videos guardados en su celular, “era para tirar una granada y salir corriendo”. Con la dirección de un arquitecto, inició entonces una reforma completa que duró nueve meses. Al igual que Romina, decidió conservar los “materiales nobles, originales”, como los pisos de parquet y las aberturas, aunque otorgándole un “aire más moderno” acorde con el estilo nórdico actualmente en boga. La demora en la adquisición de la propiedad hizo que toda la obra sucediera en medio de las restricciones debido a la pandemia, cuando Claudia empezó a trabajar home office en su nuevo trabajo, en otra empresa multinacional. Esto le permitió seguir cotidianamente el curso de la obra y contar con más tiempo para realizar búsquedas, elecciones materiales, muebles y objetos, que adquirió mayormente por la web.
En casos similares en los que la compra fue seguida por alguna refacción de las propiedades, describirlo implica adoptar un enfoque específico para relacionarse con la normativa. Residir en un barrio declarado como patrimonio histórico abre la puerta a una serie de interpretaciones, argumentos y negociaciones sobre lo que cada individuo considera “justo”, “razonable” o “sensato”. En el caso de Romina, la ordenanza municipal es clara y se aplica a la fachada y al perímetro exterior de la propiedad, excluyendo el interior (“porque la que decide adentro de tu casa sos vos, es tu propiedad”). Romina cumple estrictamente con esta interpretación y se fastidia ante aquellos que no lo hacen. En cambio, en el caso de Claudia, esto no parecía tan claro, por lo que elevó una nota a la Comisión de Patrimonio transmitiendo su interpretación: “Para mí, la idea es que sea como en Europa, donde vos ves cascos históricos que se mantienen más o menos como en el medioevo, pero vos entrás y… tiene que ser habitable”.
Ambas modificaron el interior de sus flamantes propiedades, pero Claudia, en consenso con sus vecinos de la cuadra, también elevó el alambrado perimetral unos 30 centímetros por encima de la altura original y, teóricamente, “permitida”. “Una cosa es decir el frente, la fachada, y otra es decir el alambrado”, argumentó. “Acá los vecinos dijimos ‘no, pensemos en nuestra seguridad.
“Este es un barrio de clase media. Te das cuenta por las casas, por cómo las están refaccionando. El chico que vive acá es gerente de sistemas, la de allá tiene un cargo de jefa institucional. El chico de atrás tenía un buen cargo en ventas y ahora está en la fábrica de levaduras… Y la casa de enfrente para mí es un misterio, porque cambia de personas, se alquila o subalquila, ahí vive una familia un poco más humilde. Pero no hay grandes diferencias, es clase media (
La enumeración compartida por Claudia no incluía a los obreros de la planta que residen en Villa Argentina y que, al igual que ella, se convirtieron en flamantes propietarios. Al mencionarlo, agregó:
Están mezclados. No te podría decir quiénes… Porque, además, vos pensá que los operarios pueden ganar mucho mejor que un junior o un profesional […] Por supuesto, son horarios rotativos, tenés cosas que por ahí no cualquiera acepta […] Pero el trabajo de los chicos es muy bien reconocido, entonces no es que acá [en el barrio] vas a ver una diferencia social porque el tipo es un operario. Olvidate. No existe eso (
¿En qué, entonces, se disputa la “diferencia social” que vuelve a Claudia parte de la “clase media”? En este punto, las categorías del mundo empresarial cobran relevancia: es la “responsabilidad” lo que hace a la diferencia, especialmente a la hora de velar por el propio cuidado y el cuidado de los demás, en situaciones donde la agencia estatal y el sistema político se muestran poco competentes o ineficientes. Reinterpretando la connotada noción de “responsabilidad social empresarial”, Claudia enmarca su margen de acción como una sutura de la distancia entre lo que podría ser –referenciado en su cosmopolitismo/europeísmo– y lo que es: la pertenencia a un segmento social sujeto a la reunión de voluntades individuales. Levantar el alambrado por encima de lo autorizado es asumir una responsabilidad; lo mismo ocurre al participar en campañas humanitarias como integrante de una asociación civil.
Al regresar de un viaje a la India, Claudia se enteró de la muerte de un niño qom a causa de desnutrición. En ese momento, contó, “los políticos se desgarraban y se daban unos contra otros. Y yo dije ‘a ver, si me fui a la India, ¿por qué no me puedo ir al Chaco?’”. Su incorporación a la asociación civil fue el resultado del siguiente diagnóstico:
Acá todo depende de nuestra acción, de
Rodolfo nació en Bernal hace más de 80 años. Hijo de una ama de casa y de un camionero de Obras Sanitarias, a fines de la década de 1940, cuando era niño, vivió la construcción de Barrio Cooperarios, donde su familia tuvo “casa propia”. Entre todas las personas entrevistadas hasta el momento, Rodolfo fue el único que asumió una identificación política y religiosa inquebrantable: se definió como “católico y peronista”. Para él, el peronismo es “la política del equilibrio”, expresada en la Constitución de 1949, que fue derogada por la “revolución fusiladora de 1955” y luego ignorada por los sucesivos gobiernos “que se decían peronistas”. Una imputación que recae sobre todas las presidencias de este signo que van de Carlos Menem a Alberto Fernández, y que Rodolfo engloba bajo la categoría “pejotismo”.
En sus reflexiones, “equilibro” alude a “un punto en el medio entre la derecha liberal y los izquierdistas” basado en algunos principios: el reparto equitativo de la riqueza para alcanzar la justicia social, la protección del medio ambiente, la defensa de la patria y de la vida desde su concepción, y la instrumentación de una acción política en la que el Estado tiene un claro papel: “regular y equilibrar las ambiciones legítimas de desarrollo armónico de toda la sociedad”.
Rodolfo comenzó a trabajar cuando dejó la escuela secundaria. Fue obrero textil y vendedor de repuestos hasta que, en 1973, ingresó como empleado administrativo a la Municipalidad de Quilmes, donde se jubiló a finales de la década de 1990. Su precipitada jubilación sucedió tras finalizar su mandato como concejal por el Movimiento Por la Dignidad y la Independencia (MODIN), liderado por el ex “carapintada” Aldo Rico. Según explicó, después de haber sido concejal por un partido opositor a la gestión fue difícil regresar a la oficina: “No me asignaban tareas, me tenían paveado, por eso me jubilé”.
El tránsito de Rodolfo por el MODIN fue breve y coincidió con los años en que esta fuerza de la derecha nacionalista (
En 1996, poco antes de ser concejal, Rodolfo se casó con Lidia, su segunda esposa, quien hoy también está jubilada. En ese mismo año, la pareja se mudó a Villa Argentina, a la casa que actualmente comparten. Para entonces, Lidia –que participó marginalmente de nuestras conversaciones acaparadas por Rodolfo– comentó: “La Villa ya no era tan exclusiva para los trabajadores de la fábrica, se había empezado a abrir. La casa nos la ofreció una inmobiliaria”. A ambos les gustaba mucho la tranquilidad del barrio, y, en el caso de Lidia, vivir en él resultaba una “realización familiar”. Su padre había sido obrero de CMQ, pero nunca logró que le otorgaran una vivienda en el barrio porque, según afirmó, “era radical, y en esa época las viviendas las controlaban los peronistas del sindicato”.
Dado que la propiedad estaba bastante descuidada y requería varias refacciones, acordaron no pagar el alquiler durante algunos meses. Además de reparar los techos, cambiar la instalación eléctrica, solucionar problemas de humedad en las paredes y pintarlas, el matrimonio realizó una ampliación precaria de la cocina. De ese primer tiempo en el barrio, Rodolfo recuerda la sirena que marcaba el cambio de turno en la fábrica. En plena aceleración del ciclo neoliberal, el sonido lo conmovía: “Cuando escuchaba el pitido ese, mi pensamiento era ‘la clase obrera está viva’”.
Rodolfo y Lidia fueron inquilinos de CMQ por casi 25 años, hasta 2020. Fue entonces que la pareja se volvió propietaria porque no les “quedó otra”: “Era comprar o tener que mudarnos”. Una situación que, de acuerdo con Lidia, habría sido sumamente difícil de afrontar por múltiples razones. Aunque nunca creyeron que llegarían a ser propietarios, al igual que Romina y Claudia, tampoco les preocupaba demasiado ser inquilinos. En su caso, además, consideran la compra como el resultado de “una cuestión forzada”. Para cubrir el anticipo, la pareja utilizó unos ahorros, producto de una sucesión familiar, y para el resto, solicitó un crédito al banco público en el que Rodolfo cobra su jubilación. Las sucesivas devaluaciones monetarias entre 2019 y 2021 hicieron que lo impensado resultara “un negoción”, ya que pudieron cancelar la deuda de forma rápida y sin grandes esfuerzos.
A diferencia de Romina y Claudia, después de comprar la propiedad, la pareja no se embarcó en reformas o redecoraciones: “Hicimos algunas cosas cuando recién nos mudamos, pero la casa se conserva tal cual era, digamos. Es una casa modesta a la que habría que hacerle varios arreglos que en su momento no hicimos y que ahora ya está”. Ambos prefieren destinar su dinero a “otras cosas, como viajar”. De hecho, cuando conocí a la pareja, estaban por emprender un nuevo paseo de casi un mes por Italia que los entusiasmaba enormemente después del “encierro de la pandemia”.
Como ya se mencionó, la jubilación de Rodolfo coincidió con la crisis de 2001. Por entonces se sumó activamente a los “clubes de trueque”, una experiencia que valora de forma muy positiva, “ya que nos demostró que la moneda es confianza, no es otra cosa”. En nuestras conversaciones, esta definición resultaba una suerte de bisagra que permitía a Rodolfo evaluar aquella coyuntura crítica y, girando sobre sí misma, referirse a la actual. Esto es así porque si en el pasado los clubes de trueque fueron “una alternativa para solucionar la situación de miles de personas excluidas del sistema económico tradicional por una fenomenal concentración de la riqueza”, hoy contenía las claves para comprender que “tenemos que reunirnos, organizarnos solidariamente para solucionar nuestros problemas. No solo para satisfacer las necesidades básicas”. Hoy, ahondó Rodolfo, “los trueques resolverían fácilmente los problemas que tenemos […] porque nos permitían dejar los dólares de lado, que es lo más cipayo de nuestro pensamiento”.
Actualmente, el matrimonio no mantiene una relación fluida con sus vecinos de Villa Argentina. Cuando recién llegaron, era distinto, comentó Rodolfo: “Nos conocíamos mucho más porque todavía la mayoría trabajaba en Cervecería y esa era una identidad muy fuerte”. Desde que las propiedades se pusieron en venta, llegaron nuevas familias a las que conocen solo por los grupos vecinales de WhatsApp que ambos siguen aleatoriamente. Antes, señaló Rodolfo, era “un barrio de trabajadores”, pero tras las ventas inmobiliarias, lo encuentra “un barrio de clase media con pretensiones”. Esta impresión no puede leerse por fuera de su trayectoria política. A partir de ella, evalúa la degradación moral y la superficialidad del debate público que lleva a las sanciones respecto de las distorsiones en los términos de identificaciones de clase que advierte para otros, no para sí:
Hay quienes creen que viven en un barrio cerrado o les gustaría vivir en Abril.
No fue en un tiempo feliz, sino en una coyuntura atravesada por la pandemia y la agudización de la crisis económica y política que Romina, Claudia y Rodolfo, entre otros tantos vecinos de Villa Argentina, se transformaron en propietarios de las casas que alquilaron por décadas a Cervecería y Maltería Quilmes. Cuánto de esta nueva condición puede asociarse a la experiencia de alcanzar el “sueño de la casa propia” como rasgo aspiracional y diacrítico de las clases medias urbanas (
Este artículo intentó rastrear la politización de este malestar y, para ello, tomó como punto de mira una serie de lecturas inscriptas y mediadas por la historia y las memorias barriales que son, también, “memorias de clase” (
Cuánto de “revolución moral” (
En tiempos críticos, “libertad”, “responsabilidad” y “equilibrio” resultan términos que captan en la conversación pública malestares que exceden al que cabe a la representación político-partidaria para colocar la implicación en terrenos de la política por otros medios. Reparar en ello requiere restituir la densidad de lo cotidiano –a veces, mínimo– a fin de disponernos a la escucha de su fragua.
Por razones de espacio no podemos extendernos en las definiciones de ambos términos que han sido problematizados en otras ocasiones. Véase Merenson y Guizardi (
Para salvaguardar los criterios éticos de la investigación, los nombres de las personas no corresponden a los reales.
Además del descuento original sobre la tasación de la propiedad, CMQ consideró como valor del dólar su cotización en 2017 ($15,30), y no la que tenía en 2020 al momento de firmar la venta ($73).
Abril es el nombre de un exclusivo country situado en la localidad cercana de Hudson.