Cuadernos de Marte
Año 10 / N° 19 Julio – Diciembre 2020
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/index
Arqueología de lo (im)posible: las ruinas del ex Cuartel
Borgoño (Chile, 1977-1989)
Archeology of the (im)
possible: the ruins of the Ex Borgoño Barracks (Chile, 1977-1989)
Nicole Fuenzalida[1]
Recibido: 26/6/2020 – Aceptado: 9/12/2020
Cita sugerida: Fuenzalida, N. (2020). Arqueología de lo (im)posible: las ruinas del ex Cuartel Borgoño (Chile, 1977-1989). Cuadernos de Marte, 0(19), 265-301. Recuperado de https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/article/view/6283
Resumen
Tomando como caso
paradigmático la experiencia dictatorial chilena (1973-1990), y con el uso
combinado de fuentes: materialidad, testimonio y experiencia, se expone la
trayectoria histórica y memorias en juego del ex Cuartel Borgoño (1977-1989). Un
edificio que a lo largo del siglo XX albergó a diversas instituciones públicas,
hasta funcionar como uno de los principales centros secretos de detencio´n,
tortura y exterminio. Con la transición democrática, fue traspasado a la
Policía de Investigaciones y es durante la segunda demolición de los inmuebles,
promovida por esta entidad, que comienza la lucha por recuperar el lugar y la
activación de los procesos de memoria. Así, Borgoño como ruina, da cuenta de
una arqueología de lo (im)posible que se enraiza, en la superposición de los contextos
de ocupación del Cuartel y sus materialidades, que atestiguan tanto las marcas presentes
de un sistema científico y siniestro, así como las experiencias de los
sobrevivientes y la continuidad de la violencia estatal.
Palabras claves: Sitios de memoria; Ruinas; Arqueología de
Dictaduras; Centro de detención; Dictadura Chile
Abstract
Considering
the paradigmatic case of Chilean dictatorial experience (1973-1990), and with
the combined use of sources: materiality, testimony and experience, the
historical trajectory and memories of the former Borgoño Barracks (1977-1989)
are exposed. A building that throughout the twentieth century housed several
public institutions, among them it functioned as one of the main secret
detention centers, torture and extermination during Chilean dictatorship.
Later, along with the democratic transition, it was transferred to the
Investigation Police Agency, and during a second demolition of the buildings, promoted
by the same institution, begins a fight to recover the place and a process of
memory activation emerges. Thus, Borgoño as a ruin, reveals and an archaeology
of the (im) possible takes its root, in the superposition of the contexts of their
occupations and its materialities, which attest both the present marks of a
scientific and sinister system, as well as the experiences of survivors and the
continuity of State violence.
Key words: Sites of
memory; Ruins; Archaeology of Dictatorships; Centre of detentions; Chilean
dictatorship
Introducción
Este trabajo pretende dar elementos para pensar la violencia fundante[2],
que fue el ciclo de dictaduras sudamericanas[3],
en relación con los lugares donde se ejerció la represión. En Chile estos
espacios son resignificados por colectivos de defensa de los Derechos Humanos,
quienes demandan al Estado su protección. El artículo sintetiza un proceso
investigativo de carácter autogestionado, que nace desde la reflexión académica,
pero también, desde la experiencia como miembro del área de investigación de la
“Corporación Memoria Borgoño”. Colectividad integrada por sobrevivientes,
familiares, profesionales y vecinos, que desde el 2016 en adelante, busca la
recuperación de la memoria del ex centro secreto de secuestro, tortura y
exterminio (1977-1989), Cuartel Borgoño, ubicado en la Comuna de Independencia,
Santiago de Chile, Región Metropolitana, Figura I.
Figura
I. Imágenes satélitales del ex Cuartel Borgoño. Ubicación respecto a Santiago
de Chile (izquierda) y en relación a las calles (derecha).
Fuente: Google Earth (diciembre 2020), modificado por la autora.
En este marco, se expone una lectura del potencial de la materialidad
contenida en la superposición de contextos y tiempos, observada a partir de las
ruinas del ex Cuartel Borgoño. Tomando como caso paradigmático la experiencia
dictatorial chilena (1973-1990), se caracteriza la historia larga o la trayectoria
histórica que ha tenido el espacio, desde su construcción original hasta su
conversión a fines represivos, el contexto de lucha armada, sus usos actuales,
así como los procesos asociados a su entendimiento en tanto sitio de memoria.
La propuesta metodológica
es cualitativa, organizada en la triangulación de estrategias de carácter
documental y trabajo de campo (arqueológico y etnográfico)[4]
y utilizó para su desarrollo fuentes escritas, audiovisuales y orales, según ejes analíticos: representacional,
relativo al testimonio; el material-experiencial de los lugares y aspectos
histórico-contextuales, Tabla I. Trabajamos estos datos desde el área de
investigación de “Memoria Borgoño”, conformada por profesionales procedentes de
la antropología, arqueología y ciencia política, en un proceso combinado que supuso el estudio
de la conformación espacial-arquitectónica, tomando como unidad de análisis el
complejo de inmuebles, análisis fotográficos, estudio de los traspasos de la
propiedad, diagnósticos del estado de conservación, entre otros. Destaca el
análisis testimonial que involucró la creación de un archivo oral con registro
audiovisual de 10 testimoniantes,[5]
talleres de elaboración grupal, creación de protocolos, entre otras,
consideraciones ético-profesionales.
Tabla I. Detalle de los ejes analíticos y
fuentes consultadas.
|
Eje |
Año de registro |
Tipo |
Repositorio |
|
Representacional |
2016-2018 |
Libros y revistas: Castillo (1989); Rayo (1983); Troncoso, J. y
Rodríguez, J. (2009). |
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo |
|
2016-2018 |
Entrevistas audiovisuales y audios: Hombre, 72 años (2015). |
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos |
|
|
2017 |
Causas judiciales e informes de verdad: Comisión Nacional de Verdad
y Reconciliación (1996); Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura
(2005); Rol
N°16-2006; Sandoval (2017) |
Ministerio de Justicia |
|
|
2019 |
Entrevistas audiovisuales y audios: Hombre, 60 años (2019); Hombre,
62 años (2019). |
Corporación Memoria Borgoño |
|
|
2017-2020 |
Observación participante y etnografía |
Corporación Memoria Borgoño |
|
|
Material-experiencial |
2017-2018 |
Registros experienciales y fotográficos |
Corporación Memoria Borgoño |
|
2018 |
Levantamiento crítico arquitectónico |
Centro Nacional de Conservación y Restauración |
|
|
Histórico-contextual |
2018 |
Planimetrías |
Ministerio de Obras Públicas; Corporación Memoria Borgoño |
|
2018 |
Libros y revistas: Ferrer (1910); Ibarra (2016); Ureta (1992) |
Biblioteca Universidad de Chile, Biblioteca Nacional |
|
|
2017 |
Decretos y traspasos de propiedad: Decreto 594 (1984); Campos
(2017); Decreto 347 (2016) |
Ministerio de Bienes Nacionales; Corporación Memoria Borgoño |
|
|
2016-2020 |
Prensa digital: CIPER (2013); El Desconcierto (2018) |
CIPER, El Desconcierto |
Fuente: Elaboración
propia. Las citas completas de las obras consultadas para este artículo se
encuentran en notas al pie y en la bibliografía.
El terrorismo de Estado como forma de gobierno, posibilitó la emergencia de
espacios donde la política se acomodó hacia la aniquilación, en un marco
generalizado de desprotección. Estos lugares fueron aparatos institucionales,
cuya función era iniciar un proceso de “vaciamiento” y deshumanización en los
secuestrados, pero también en la sociedad en general[6].
A su vez, este poder concentracionario si bien se pretendió total, consideró
una dimensión cotidiana de sobrevivencia, entendida como “líneas de fuga”[7].
Lo anterior describe una clase de violencia extrema como coeficiente histórico,
se trata de una violencia que ha caracterizado nuestro tiempo, alcanzando el
grado que ningún objetivo político puede corresponder y que nos toca
especialmente, pues desde el hecho colonial, es constitutiva del orden en
Nuestra América.[8]
Desde los
contextos de transición democrática en la región, las Ciencias Humanas han
reflexionado sobre las causas, experiencias y consecuencias de la violencia
desarrollada en las dictaduras. La arqueología ha efectuado diversas
contribuciones en torno al estudio de las estrategias represivas -espacios de
detención, tecnologías, fosas comunes, entre otros- y de resistencia -túneles
de fuga, objetos y otras expresiones gráficas-[9].
Hoy se define un campo de estudios que, con matices: Arqueología de la Represión[10],
Arqueología del Conflicto[11],
Arqueología de Dictaduras[12], ha permitido documentar el funcionamiento
de los sistemas de desaparición forzada y abordar la construcción de una
“memoria material del genocidio regional”[13].
En Chile esta arqueología se ha desarrollado, principalmente, acompañando los
procesos protagonizados por los colectivos, desde mediados de los años 2000 en
adelante, ya sea en la colaboración de la formulación de expedientes técnicos
en sitios como el ex Estadio Chile[14],
en la la investigación de las “capas de memoria” en ex Nido 20[15]
y en el diseño de museografías como en Londres 38[16].
Asimismo, se debe considerar la emergencia global de una inquietud por el
pasado contemporáneo, con estudios sobre guerras mundiales, campos de
concentración, fosas comunes y tecnologías del terror, entre otros[17].
Particularmente fructífero ha sido el subcampo de la “arqueología de las
ruinas”, que valoriza los procesos destructivos, desde el potencial estético
negativo que contiene la ruina y los excesos de la trayectoria capitalista
modernizadora[18].
La “arqueología de las dictaduras”, constituye un marco disciplinar que problematiza
un quiebre con la neutralidad valorativa y la distancia epistémica-temporal
usual de la práctica arqueológica. Este quiebre no sólo tiene que ver con la
densidad del pasado que se estudia, y su intención de develar las huellas del
terrorismo de Estado, sino con la inclusión crítica de otros intereses no
académicos (políticos, éticos, entre otros) y diálogo con actores (p. e.
colectivos de DDHH., jueces), que conflictúan y condicionan alcances y
prácticas[19]. Asimismo,
los lugares
donde se ejerció la represión dictatorial provocan
distintas memorias y representaciones. Desde la “arqueología de las ruinas”,
nos interesa posicionar la discusión de la relación entre memoria y lugares, particularmente,
desde la dimensión de la “memoria material”[20], que
compromete la disponibilidad, bajo la producción de procesos continuos de
abandono, descomposición o “ruination”[21]. La hipótesis
que se quiere plantear respecto de los espacios como Borgoño, en su estatus de
ruina, es que se
trataría de una memoria material que resulta innegable, que se superpone a
pesar de los olvidos.
La materialidad de la memoria
La problemática
de la memoria ha tenido un desarrollo notable, en el contexto de estudio. Es imprescindible el antecedente del
Holocausto y lo que Annete Wieiorka denominó como “la era del testigo”, que se
consagraría en un “culto a la memoria”[22]
y una verdadera “cultura de la memoria”[23], expresada en la gran cantidad de
conmemoraciones, el frenesí por los procesos de patrimonialización[24],
entre otros. También debe añadirse que, en la región, existe una lucha política
activa, acerca del sentido de lo ocurrido y de la memoria misma[25].
En mayo del 2018,
una organización de ultraderecha convocó en Santiago, al lanzamiento del libro
“Las Respuestas de Corvalán”. El autor, Álvaro Corbalán, ex director de la Central
Nacional de Informaciones, acumula más de 300 años de condena por crímenes de
lesa humanidad. El evento contó con unos 200 invitados y una masiva protesta en
las afueras, convocada por organizaciones de derechos humanos quienes
argumentaron: “si no hay justicia, hay funa”.[26]
Las fuerzas policiales dispersaron rápidamente la manifestación. Esta situación
permite ilustrar que el escenario en Chile, oscila entre abusos de la memoria y
olvidos, pero profundamente posiciona a la memoria como un campo político en
disputa.
La memoria
simboliza y da cuenta del tiempo socialmente significado a través de la
vivencia directa e indirecta, constituyéndose en fuente de experiencia y saber
colectivo, al arrastrar el pasado y reubicarlo, según las necesidades del hoy[27].
Estas memorias se pueden comunicar discursivamente mediante los testimonios,
que señalan una serie de problemáticas complejas de abordar, de la que nos
interesa la imposibilidad de narrar el trauma[28],
y el silencio deliberado como indicador del doble carácter de la experiencia
concentracionaria: el límite de “lo posible” y el límite de “lo decible”[29].
Luego, se rescata una premisa experiencial de la temporalidad, pues no se
trataría ni del pasado ni del presente en tanto categorías cronológicas, sino
de lo que “ha sido” y del “tiempo-ahora”, como unidades complejas de la
experiencia humana-vivida[30].
Por materialidad se entienden los lugares y las cosas, refiriendo tanto al
componente físico como al relacional y a las vías por las cuales es apropiado y
practicado en proyectos humanos[31].
Mientras, la
materialidad de interés arqueológico considera la suma de todos los tiempos
pasados que coexisten en el momento presente[32],
que memoriza la interacción con el mundo y la mutua
constitución entre las personas y las cosas. Desde este punto de vista, Borgoño sobrepasaría la
definición como “medio de” las memorias, los traumas o los significados, porque
es una instancia en sí misma, cargada de ontología, historicidad y sentido.
Contexto histórico
La dictadura chilena, igual que en otros países de la región, fue una
intervención institucional del conjunto de las Fuerzas Armadas y de Orden,
orientada a reconstruir la sociedad sobre nuevas bases económicas, sociales y
políticas[33]. Este
proceso puede ser entendido en dos fases: una revolucionaria-terrorista (1973-1978)
y, otra constitucional-refundacional (1978-1990). Esta última fase tiene como
gran hito la promulgación de la Constitución (1980), que fundamenta un modelo
económico neoliberal y un Estado subisidiario[34].
Desde fines de los años setenta,
la sociedad civil opositora comenzaba a experimentar un paulatino proceso de
reactivación política. En 1978 el caso de Hornos de Lonquén[35]
aparece en la opinión pública, confirmando el actuar terrorista estatal. Igualmente,
la promulgación de la Ley de Amnistía, provocó la “gran huelga del hambre”, dirigida
por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)[36].
Desde el extranjero se presionaba y se expresaban con mayor resonancia los
grupos artísticos, las organizaciones poblacionales, universitarias y sindicales.
Este movimiento promovió nuevas formas asociativas, que contaron con el apoyo
de sectores de la iglesia católica, ONGs y partidos políticos en la clandestinidad[37].
Este proceso de reactivación
política decantó en una serie de manifestaciones (1983-1986), con grados crecientes
de violencia que, si bien fueron instancias convocadas por el sindicalismo, articularon
simultáneamente a partidos políticos, estudiantes, agrupaciones de DD.HH., mujeres
y movimientos de pobladores[38],
constituyendo la manifestación social e histórica más amplia y antagónica a la
dictadura.
Consecuentemente, la represión de
los organismos de seguridad e inteligencia, estuvo marcada por una gran
cantidad de muertos, desaparecidos, secuestrados y heridos producto de
allanamientos a poblaciones completas[39].
Desde 1978 la
Central Nacional de Inteligencia (CNI) -sucesora de la Dirección Nacional de
Inteligencia (DINA)- será la principal organización terrorista, actuando bajo
la tutela del Estado y del Poder Judicial[40].
Por su parte, de forma sostenida
y progresiva, el movimiento de resistencia acumuló fuerzas hasta 1986, cuando se desató
una violenta represión[41], tras el fallido intento de
ajusticiamiento de Pinochet por parte de un comando del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez (FPMR). Un gran acuerdo nacional, con la intermediación de la
iglesia y la participación de los partidos políticos, ahogó el
desencadenamiento de un conflicto armado. Con ello se inició un proceso de
transición pactada, permitiendo la continuidad del modelo neoliberal y la
exclusión de los movimientos sociales de la agenda política[42].
La lucha armada
En 1980, el secretario general del Partido Comunista (PC),
Luis Corvalán, anunció la política de rebelión popular de masas, en la que se
reconocía el derecho del pueblo a la rebelión[43]. Nace en 1983
el FPMR[44], un brazo
autónomo y clandestino del PC, que tuvo la lucha armada de las masas por forma
de enfrentamiento y realizó acciones complejas, como la toma de emisoras de
radio y televisión, rescate de militantes desde clínicas clandestinas,
secuestros de empresarios, voladuras de automóviles frente a áreas militares,
entre otros. También el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, tras el debate político interno y su
reorganización con la “operación retorno” (1978), apuntó a fortalecer su
estructura militar[45]. Iniciándose
una ofensiva armada, cuyo resorte fue en 1981, la conformación de un
contingente guerrillero en Neltume, posteriormente desmantelado. Asimismo,
sobresale la acción de las Milicias
Rodriguistas, una organización paramilitar y otra ala clandestina del PC, en barrios
populares y centros estudiantiles. Si bien su duración fue corta (1984 a 1987),
se caracterizó por una forma de acción política enlazada con el combate
callejero[46].
Y es que las prácticas de resistencia, fueron muy
diversas. “Una
mano empuñando un viejo revólver treinta y ocho, fue lo único que asomó Renato
desde la esquina para realizar dos o tres disparos hacia donde la policía
desarmaba la barricada”[47].
Es un ejemplo de las acciones desarrolladas, en el marco
de las protestas de julio de 1986. En otros casos alcanzaban mayor envergadura, en la búsqueda
por sustentar tareas políticas y de propaganda: “una de las acciones fue hacer
un asalto a un supermercado”[48].
Desde la reflexión actual, se deslizan críticas hacia el carácter espontáneo e
irreflexivo: “nosotros efectivamente
fuimos inmediatistas y cortoplacistas, sobreestimamos nuestras propias
capacidades y subestimamos las capacidades que tenía la propia dictadura, eso
nos fue mermando”[49].
Asimismo, durante
la transición pactada, los operativos represivos se mantuvieron con mayor
participación civil y discreción. Las prácticas de resistencia, se ligaron
orgánicamente a las movilizaciones sociales y territorios de trabajo. Esto facilitaba
su desarrollo: paralizando el transporte, cortando calles, realizando apagones,
barricadas, entre otros. La habilidad de sobrevivir a la represión, fue
resultado de la cultura política desarrollada previamente a la dictadura[50].
El Cuartel Borgoño
La historia larga del ex cuartel siempre se ligó a la institucionalidad pública. Los orígenes de la construcción corresponden a un complejo sanitario de envergadura, que fue una expresión modernizadora, parte de la Comisión de Higiene Pública (1891) y del Instituto de Higiene (1892)[51] (Figura II). Las obras comenzaron en 1896, con el primero de los edificios y, en 1909 con los restantes, comprendiendo un total de cinco volúmenes: el pabellón de Higiene y Demografía, en la calle Independencia; el de Química; el de Microscopía y Bacteriología; el de Seroterapia, y, el Desinfectorio, ubicados en la calle Borgoño.
Figura II. Vista panorámica del Instituto de Higiene
Fuente: Ferrer, L. (1910)[52]
En las décadas
siguientes, el discurso higienista clásico se enfrentó a nuevos paradigmas.
Ilustrativo de este cambio fue la inauguración del Instituto de Bacteriología (1929),
donde se realizaron importantes avances en políticas de salud, con la creación
de vacunas, sueros y suplementos[53].
Más tarde, debido a un incendio ocurrido en la Escuela de Medicina de la
Universidad de Chile (1948), se trasladaron varias cátedras. En paralelo, se
creó el Servicio Nacional de Salud (SNS) (1952), de la mano de potentes
reformas de seguro social[54].
Según la planimetría analizada para el año 1968, en los inmuebles se
distribuían el SNS, en los lotes 1, 2 y 5; la Universidad de Chile, en el lote
3; y, el Servicio Nacional de Empleo en el lote 4, Figura III.
Figura III. Plano con el loteo y uso respectivo
por parte de las instituciones públicas (1968).
Fuente: Archivo de la Corporación Memoria Borgoño (2018).
En mesones de
laboratorio y auditorios, se impartieron seminarios internacionales y clases:
“Es abril de 1956 y en algunos minutos entraré junto con otros 160 compañeros
en un cavernoso auditorium”[55].
El complejo de edificios seguiría con funciones académicas[56]
y sanitarias hacia 1975, según se constata en insertos del archivo de la
Sociedad de Biología, que dan cuenta del traslado de los investigadores por la
“reorganización” y “peligrosidad” del momento[57].
La existencia del
Cuartel Borgoño fue denunciada públicamente en 1983, en una emblemática acción del
Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo, que desplegó un lienzo en el
acceso, con la consigna: “Aquí se tortura”[58].
Más tarde, la Comisión Nacional Contra la Tortura publicaría el cuadernillo
“Así se tortura en Chile” (1984), basado en el testimonio gráfico de un
sobreviviente[59]. Ese
mismo año, el Diario Oficial lo consignó como “lugar de detención”[60].
A pesar de ello, el Cuartel Borgoño permaneció inadvertido para la sociedad en
general. La continuidad institucional que se desarrolló en la postdictadura y la
escasa mención en las comisiones de verdad, permiten entender, en parte, esta
situación.
La Comisión
Rettig[61]
estableció: “la CNI funcionó en numerosos recintos. Los más conocidos son los
de Av. República 517, donde funcionaba el cuartel general; Borgoño 1470, donde
se mantuvo detenidos y cerca del cual murieron varios militantes de extrema
izquierda, en enfrentamientos falsos[62];
y la propia Villa Grimaldi, que la CNI conservó”[63].
La Comisión Valech[64]
señaló: “Hubo detenidos en ese recinto entre 1980 y 1987. El mayor número de
detenidos se registró entre 1984 y 1986”. Este informe, además, dio la
siguiente descripción del Cuartel Borgoño:
Un
gran portón de hierro, por donde entraban y salían constantemente vehículos (…)
pasaban casi la totalidad del tiempo en un subterráneo que contaba con una sala
de recepción, una sala para exámenes médicos, una pieza donde se fotografiaba y
tomaban las huellas digitales a los detenidos, una pieza de interrogatorio y
tortura especialmente habilitada para este fin, celdas individuales y un baño
con duchas (…).[65]
Desde lo
acontecido con Borgoño, se puede observar cómo los informes de las comisiones establecieron
una versión consensuada de los hechos, una “verdad en la medida de lo posible”.
Progresivamente, se configuró un panorama de impunidad en materia de DD.HH., afianzado
en la Constitución vigente, y en la permanencia de Pinochet como Comandante en
Jefe del Ejército hasta 1998, cuando asume como senador vitalicio[66].
Ante ello, los testimonios cobran
relevancia, pues confirman que se trató de uno de los centros secretos de
secuestro, tortura y exterminio más relevantes de la dictadura.
La DINA ejecutó
sus últimas acciones represivas en el año 1977[67]
y la CNI entre 1978 y 1989 consituyó en Borgoño un espacio represivo medular, en
términos de elaboración estratégica, gestión y operación nacional. Desde este
lugar, desplegó su accionar de inteligencia, contrainteligencia y
contrainsurgencia, seguimiento e infiltración. Las brigadas especializadas por
partido, con dirección regional y nacional, estuvieron compuestas de agentes,
procedentes tanto de las FF.AA. y de Orden, así como civiles, entre ellos,
personal médico y administrativo[68].
La CNI consolidó
acciones de secuestro y asesinato en vías públicas, montando escenarios de
falsos enfrentamientos que eran divulgados en medios de comunicación. En 1987,
la prensa colaboró en justificar ante la opinión pública la “Operación
Albania”, calificando como “enfrentamientos” el asesinato de 12 militantes del
FPMR, en represalia por el atentado a Pinochet. El operativo fue planificado
por la CNI; 7 militantes fueron secuestrados desde sus hogares y trasladados el
día anterior al Cuartel Borgoño[69].
Esta lógica represiva fue empleada en regiones y en años anteriores, por
ejemplo, con la “Operación Alfa Carbón”, relacionada con la rearticulación del
MIR[70].
El objetivo
represivo fue detener la movilización de la lucha armada, las bases militantes,
dirigenciales y poblacionales, en el marco del ciclo de protestas. Luego del
proceso de secuestro, al llegar al cuartel, se ingresaba en vehículos por un
gran portón de fierro. Tras pocos pasos, se avanzaba a una sala de recepción,
para bajar por una escalera a un subterráneo, donde comenzaba el período de
cautiverio individual, que podía durar días y semanas, en celdas menores a 2 m2:
“pasamos de ser intersectados en plena
vía pública, a ser sometidos en un vehículo con metralletas pasadas…bajamos
escalinatas y de ahí a meternos en una especie de sala, siempre con la vista
vendada (…)”[71].
A los
secuestrados, maniatados y vendados (a veces, simplemente con una tela adhesiva),
se les llevaba a un subterráneo, donde eran obligados a desnudarse y luego a vestir
un traje mecánico con zapatillas “alpargatas”. Sin antes pasar por un exámen
médico inicial[72],
“(…) para hacer las cosas menos difíciles”[73].
Más tarde, se les fotografiaba, registraban sus huellas digitales y los fichaban
como control, pues estaban previamente identificados: “(…) tenían claro quien
era yo”[74].
La rutina comprendía beber moderadamente agua y acceder a comidas: “cuando te
retiran el plato, éste debe estar sobre la banca”[75],
con salidas ocasionales al baño, y la escucha constante de radio y música
estridente: “una canción que se repetía una y otra vez hasta el agotamiento:
América…como un inmenso jardín eso es América”[76];
que no alcanzaban a ahogar los gritos provocados por las torturas.
El carácter
rutinario se relacionaba con el ejercicio tecnificado del horror: “Me resultó
particularmente impresionante comprender que el funcionamiento de este lugar se
parecía al de una oficina común y corriente, aún en sus aspectos más
burocráticos”[77].
En ocasiones, se les llevaba a otro piso, a una sala con pupitres, donde les
decía que: “estaban derrotados”[78].
En otras, accedían por medio de una escalera de madera a una sala de
“grabación” insonorizada, donde filmaron declaraciones falsas, las que fueron
transmitidas por la televisión. Un sobreviviente señala que tras afeitarlo y
lavarlo, lo filmaron con un letrero que decía: “yo militante del PC, dirigente
de la construcción, declaro que no he sido sometido a maltrato”.[79]
La tortura adquirió
un carácter científico e involucró el uso de hipnosis, analgésicos y otras prácticas
médicas, por ejemplo, uso de masajes cardíacos, aplicación de oxígeno e
inyecciones. También se utilizaron drogas estimulantes, que perseguían la
“colaboración” y pérdida del autocontrol[80].
No se perseguía la obtención de información: “fundamentalmente les interesaba
el dinero y las armas… ellos sabían más que yo”[81].
Al salir, y tras otro proceso de pruebas médicas y tratamientos paliativos, en
caso de dificultades de salud graves, se realizaba el baño y cambio de
vestimenta. Posteriormente, eran conducidos -con vendas y maniatados- a las fiscalías
militares, donde eran obligados a firmar declaraciones con acusaciones falsas y
trasladados a cárceles por años.
El sitio de memorias, ex Cuartel Borgoño
En el año 1987 la
CNI traspasó mediante decretos legales los terrenos a la Policía de
Investigaciones (PDI)[82].
De esta forma, se instaló la Brigada Antinarcóticos, el Departamento de
Protección a Personas Importantes, la Jefatura de Bienestar y Calidad, así como
la Nacional de Extranjería. En 1996 se autorizó la demolición total de uno de
los edificios (Borgoño 1470) en un marco de modernización de la institución y,
en 1998, se construye un nuevo edificio con estacionamientos. Las acciones
destruyeron completamente el ex pabellón de Seroterapia y así, el espacio más
referenciado testimonialmente como Cuartel.
Hacia el 2016 la
PDI planifica nuevas demoliciones, para dar continuidad a su proyecto
constructivo. Como han estimado otros investigadores, existe una verdadera política
de “desaparición” como destino de estos lugares[83].
Con todo, la movilización de sobrevivientes y activistas de DD. HH., logró
detener la destrucción y ese mismo año, se demanda al Estado su protección por
medio de la declaración como patrimonio[84]. El lugar quedó semidestruido, Figura IV, y si
bien las denuncias asocian el uso represivo al edificio de Borgoño 1470, no es
posible descartar que estos otros inmuebles estén implicados, dada la
envergadura represiva y las características arquitectónicas del complejo
sanitario.
Figura IV. Vista de fachada de ex Pabellón de Microscopía
(Borgoño 1154).
Fuente: Fotografía de la Corporación Memoria Borgoño (2017).
“En los años ochenta, cuando lo importante
era derrocar a la dictadura, nunca imaginamos que, décadas después, algunos nos
dedicaríamos de lleno a luchar por recuperar los lugares donde fuimos torturados”[85].
Esta frase resume las luchas que se dan en Chile por la “recuperación” de este
tipo de espacios, y su resignificación en sitios de memorias[86]. Estos
lugares se reclaman como testimonio de las injusticias y crímenes, movilizando
procesos de reapropiación y recuperación de la memoria, así como una reflexión
crítica respecto del presente.[87]
Si bien
organismos como el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur (IPPDH),[88]
establece entre los deberes del Estado la protección de estos espacios para
consagrar el derecho a la verdad y la memoria, en Chile no existe una política estatal
integral para los sitios de memoria. Es por ello que los colectivos han
utilizado a su favor la “Ley de Monumentos Nacionales”[89],
aunque el espi´ritu normativo contiene valoraciones arquitectónicas o históricas
decimonónicas, involucrando una serie dificultades prácticas. Como consecuencia
y bajo un modelo patrimonial “outsourcing”[90],
el Estado no se involucra ni en la responsabilidad de propiedad y uso, gestión,
investigación, entre otros.
Hasta el año 2018
se contaba con restricciones de acceso, pero los colectivos podían visitar el
lugar, previa solicitud de permiso a la policía. Desde noviembre de ese año, el
ingreso ha sido denegado, en alusión al “riesgo de derrumbes”, a pesar de que
los espacios se utilizan como estacionamientos para los funcionarios. Esto de
alguna manera ha impulsado diversas acciones por parte de las organizaciones,
como finalizar un estudio preliminar sobre el estado de conservación y factores
de vulnerabilidad que afectan el inmueble de Borgoño 1154[91],
y el desarrollo de actividades artísticas, educativas y conmemorativas en las
afueras (Figura V).
Figura V. “Mil manos para Borgoño”, protesta
que rodeó el edificio de personas.
Fuente: Fotografía de la Corporación Memoria Borgoño (2018).
En atención al
contexto de urgencia en que se encuentra la materialidad en ruinas con los
peligros de demolición y desaparición, así como por la negativa de acceso, el ejercicio
inquieto de la memoria, conduce a una constante reactualización de su sentido
y, desde un punto de vista más amplio, posibilita la re-articulación de los
lazos sociales y vínculos con el espacio. Lo
crucial del proceso se instala en la voluntad de recordar y en la capacidad que
guarda el propio lugar en sus cualidades performáticas y experienciales.
Directrices finales
Es
necesario conocer la historia larga, los sentidos, los usos, las sociedades,
los proyectos políticos y los actores, para entender la dimensión del horror que
operó en el ex Cuartel Borgoño, y así otorgar elementos amplios en la
elaboración crítica de ese pasado. Comprender el ex Cuartel Borgoño desde el
estatuto de la ruina, permite considerar una arqueología de lo (im)posible. Ello
porque en su materialidad abyecta se contienen tanto las huellas de la
modernización e higiene pública, como el sistema siniestro y científico que
significó el accionar de la CNI, y las líneas de fuga de quienes dejaron sus
propias marcas en el lugar[92].
Hay palimpsestos de uso y memoria que se sintetizan en los restos de los laboratorios,
salas de clases, celdas y oficinas (Figura VI). La ruina a su vez contiene la
posibilidad de convertirse en prueba material, necesaria para el desarrollo de
acciones judiciales y para evocar la memoria de aquellos que aún no hablan.
Figura VI. Vista interior de edificio principal
del ex Instituto de Higiene (Independencia 56).
Fuente: Fotografía de
la autora (febrero del 2017).
Es
una arqueología de lo (Im)posible también, porque el negacionismo en materia de
violación a los DD.HH. han permitido que perseveren las fuerzas policiales en
el espacio, imprimiendo nuevas violencias en la actualidad. La memoria material
que se desprende de Borgoño, representa un elemento incómodo, para la sociedad
que quiere dejar “el pasado horroroso atrás”, y para el Estado con su voluntad
de olvido. Mientras que, para los colectivos convertir estos espacios en
lugares de vida, supone la posibilidad de testimoniar y reflexionar con otros, conjugando
las luchas de ayer y las de hoy.
Borgoño se trata
de una materialidad abyecta y ruinosa que no es vestigio estático o una cosa
ausente. Conforma una realidad presente, desde un pasado que pesa y sostiene
una memoria, que la arqueología puede escarbar. Al mismo tiempo, devela su
marcada fragilidad, con el deterioro, abandono, destrucción inminente y
desaparición. Siguiendo a Benjamin[93],
las ruinas del ex Cuartel no sólo comportan la decadencia, sino que son huellas
de una vida anterior, es decir, un significado objetivo de naturaleza
histórica. La imagen de la huella-presente que es Borgoño, resulta en un
emblema de la violencia estatal. Más que un espacio desolado, esta debe
considerarse como un “instructivo”, que nos enseña sobre la fragilidad del
orden social y advierte que en las condiciones actuales, nada asegura que la
catástrofe no se vuelva a repetir.
Bibliografía
- Águila, G. y L. Alonso
(2013). Procesos Represivos y actitudes sociales. Entre la España Franquista
y las dictaduras del Cono Sur. Buenos Aires: Prometeo.
- Ansaldi, W. y Giordano, V.
(2014). América Latina. Tiempos de Violencias. Buenos Aires: Ariel
- A´lvarez, R. (2003) Desde
las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista. Santiago: LOM
Ediciones.
- Ataliva, V., Gerónimo, A.
y Zurita, R. (Eds.) (2019). Arqueología forense y procesos de memorias.
Saberes y reflexiones desde las prácticas. Tucumán: Instituto Superior de
Estudios Sociales.
- Arendt, H. (2006). Sobre
la violencia. Madrid: Alianza.
- Assman, J. (2011). Cultural Memory and Early
Civilization. Writing, Remembrance, and Political Imagination. Cambridge: Cambridge
University Press.
- Benjamin, W. (2009).
“Sobre el concepto de historia” en Estética y política (pp. 129-152). Buenos Aires:
Las Cuarenta.
-
Bianchi, Silvia (Directora). (2009). El Pozo (ex Servicio
de Informaciones) Un centro clandestino de detención, desaparición, tortura y muerte
de personas de la ciudad de Rosario, Argentina. Antropología política del
pasado reciente. Rosario: Protohistoria.
- Bianchini, M. C. (2016). “Patrimonios
disonantes y memorias democráticas: una comparación entre Chile y España”. Kamchatka,
nº 8 (pp. 303-322). Valencia.
- Buchli, V. y G. Lucas (2001). Archaeologies
of the contemporary past. London: Routledge.
- Buck-Morss, S. (2001). Dialéctica
de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes. N. Madrid: La
balsa de la Medusa.
- Bustamante, Javiera
(2016). “Procesos de activación y patrimonialización de sitios de memoria en
Chile. 1990 al presente”. Aletheia, nº 7 (13). La Plata. Disponible en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7614/pr.7614.pdf [visitado
junio 2020]
- Calveiro, P. (2004). Poder y Desaparición. Segunda
reimpresión. Buenos Aires: Colihue.
- Calveiro, P. (2006). “Los
usos políticos de la memoria” en Caetano, G., (comp.) Sujetos sociales y
nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina (pp.
359-382). Buenos Aires: CLACSO.
- Campos, J. (2017). “Decretos y traspasos oficiales sobre
los inmuebles del Instituto de Higiene a la CNI” en Haciendo Memoria,
construyendo historia: el Cuartel Borgoño (pp. 11-15). Manuscrito no publicado,
Corporación Memoria Borgoño.
- Castillo, P. (1989). Perito
en cárceles (Relato de cadenas, encierros y antifaces). Santiago: Comisión Nacional Contra la Tortura.
- Castillo, S. (2014). El
río mapocho y sus riberas. Espacio público e intervención urbana en Santiago de
Chile (1885-1918). Santiago: Ediciones Alberto Hurtado.
- Centro Nacional de
Conservación y Restauración (2018). “Estudio prediagnóstico del estado de
conservación del sitio de memoria Cuartel Borgoño”. Manuscrito no publicado, Santiago
de Chile.
- CIPER (2013). “Alfa Carbón 1: La
Operación Albania del Sur”. Santiago, 4/6.
Disponible en:
https://ciperchile.cl/2013/06/04/alfa-carbon-1-la-operacion-albania-del-sur/
[visitado junio de 2020].
- Comisión Nacional de Verdad
y Reconciliación (1996). Informe de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación. Santiago: Corporación Nacional de Reparación y
Reconciliación, Ministerio de Justicia.
- Comisión Nacional sobre la
Prisión Política y Tortura (2005). Informe de la Comisión Nacional sobre
Prisión Política y Tortura (Informe Valech I). Santiago: Comisión Nacional
sobre la Prisión Política y Tortura, Ministerio del Interior.
- Decreto Supremo Nº 594 del
Ministerio del Interior, Diario Oficial de la República de Chile del 14 de junio
de 1984.
- Decreto Nº 347 del Ministerio
de Educación del 05 de diciembre del 2016, República de Chile. Disponible en:
https://www.monumentos.gob.cl/servicios/decretos/347_2016 [visitado junio 2020]
- Edensor,
T. (2005). Industrial Ruins. Spaces, Aesthetics and Materiality. Oxford: Berg.
- El Desconcierto (2018) “Corbalán, asesino
criminal”: La masiva funa en el lanzamiento del libro del ex CNI. Santiago,
29/05. Disponible en:
https://www.eldesconcierto.cl/2018/05/29/corbalan-asesino-criminal-la-masiva-funa-en-el-lanzamiento-del-libro-del-ex-cni/
[visitado junio 2020]
- Feierstein, D. (2009). Terrorismo
de Estado y Genocidio en América Latina. Buenos Aires: Prometeo.
- Ferrer, L. (1910). Álbum
Gráfico del Instituto de Higiene de Santiago. Santiago: Biblioteca
Nacional. Disponible en: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9389.html
[visitado junio 2020]
- Figueroa, E. (1992). “La
década de los cincuenta. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”, en
Ureta, T., Babul, J. y Guixé, V. (Eds.), Hermann Niemeyer Fernández
(1918-1991). Su influencia en el Desarrollo de la Ciencia en Chile (pp.
71-74). Santiago: Archivo de la Sociedad de Biología de Chile.
- Fuentes, M., Sepúlveda, J. y
A. San Francisco (2009). Espacios de represión, lugar de memoria. El Estadio
Víctor Jara como campo de detención y tortura masiva de la dictadura en Chile. Revista
Atlántica Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social, 11: 137-169,
Cádiz.
- Fuenzalida, N. (2017). “Apuntes
para una Arqueología de la Dictadura Chilena”. Revista Chilena de
Antropología nº 35 (pp. 131-147). Santiago.
- Fuenzalida, N. y S.
Sierralta (2016). “Panfletos y Murales: La Resistencia Popular a la Dictadura
Chilena (1980-1990)”. Revista da Arqueologia, nº 29 (2) (pp. 96-115). Teresina.
- Fuenzalida, N., La Mura,
N., González, C. e Irarrazabal, L. (2020). “Capas de memoria e interpretación
arqueológica de Nido 20. Estudio transdisciplinario de un centro secreto de
detención, tortura y exterminio”, en Rosignoli, B., Marín, C., y Tejerizo, C.
(Eds.). Arqueología de la dictadura en
Latinoamérica y Europa. Violencia, resistencia, resiliencia (pp. 156-169)
Inglaterra: BAR International Series.
- Fuenzalida, N. y
Martínez, A. (2019). “Estudio
Arqueológico y Peritaje Forense en Londres 38 para Mazo Arquitectos Ltda”.
Consultoría de Diseño de Museografía y Restauración para Casa de Memoria
Londres 38, Espacio de Memorias. Ministerio de Obras Públicas.
- Funari, P. y A. Zarankin
(Eds.)(2006). Arqueología de la represión y la resistencia en América Latina
1960-1980. Córdoba: Encuentro.
- Garcés, M. (2004). “Los
movimientos sociales populares en el siglo XX: balance y perspectivas”. Revista
de Ciencia Política nº 43 (pp. 13-33). Santiago.
- Garcés, M. y Nicholls, N.
(2005). Para una historia de los derechos humanos en Chile: historia
institucional de la Fundacio´n de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas
(FASIC) 1975-1991. Santiago: LOM-FASIC.
- Garretón, M. (1984). “Proyecto,
trayectoria y fracaso de las dictaduras militares del Cono Sur: un balance”. Revista
Alternativas CERC, nº2 (pp. 1-39). Santiago.
- Gaudichaud, F. (2015). Las
fisuras del neoliberalismo maduro chileno. Trabajo, “Democracia protegida” y
conflicto de clases. Buenos Aires: CLACSO.
- Gell,
A. (1994). “The technology of enchantment and the enchantment of technology”,
en Coote, J. (ed.). Anthropology, Art, and Aesthetics (pp. 40-63). Oxford:
Clarendon Press.
- Goicovic,
I. (2006). “La refundación del capitalismo y la transición democrática en Chile
(1973-2004)”. Historia
Actual On Line nº 10 (pp. 7-16). Cádiz.
- González, G. y G. Compañy.
(2016). “Cerrado por remodelaciones. Retos y restos tras la reapertura de un
lugar de memoria”. Revista da Arqueología nº 29 (2) (pp.18-35). Teresina.
- González Ruibal, A. (2016). Volver
a las trincheras. Una Arqueología de la Guerra Civil Española. España:
Alianza Editorial.
- Gordillo, G.
(2018). Los escombros del progreso. Ciudades perdidas, estaciones
abandonadas, soja, y deforestación en el norte argentino. Buenos Aires:
Siglo Veintiuno.
- Guglielmucci, A. y L. López
(2019). “La experiencia de Chile y Argentina en la transformación de ex centros
clandestinos de detención, tortura y exterminio en lugares de memoria”. Hispanic
Issues On line nº 22 (pp. 57-81). Minnesota.
- Halbwachs, M. (2004). La
memoria colectiva. España: Prensas Universitarias de Zaragoza.
- Holtorf, C. y A. Piccini
(Eds.) (2011). Contemporary Archaeologies: Excavating Now.
Berna: Peter Lang.
- Hombre, 60 años. Entrevista
realizada el 16/09/2019 en Puente Alto, Santiago. Entrevistador: Rodrigo
Romero. Transcriptora: Nicole Fuenzalida. Archivo Oral, Resistir Recordando.
Corporación Memoria Borgoño. [Se autorizó el uso de los contenidos de la
entrevista; más para preservar su privacidad
se omitieron datos personales].
- Hombre, 62 años. Entrevista
realizada el 14/07/2019 en La Reina, Santiago. Entrevistadora: Catalina
Venegas. Transcriptora: Nicole Fuenzalida. Archivo Oral, Resistir Recordando.
Santiago: Corporación Memoria Borgoño. [Se autorizó el uso de los contenidos de
la entrevista; más para preservar su privacidad
se omitieron datos personales].
- Hombre, 72 años. Entrevista
realizada por CEDOC 05/11/2015 en Santiago. Transcriptora: Nicole Fuenzalida.
Archivo Oral “Sindicatos y Confederaciones en Dictadura”. Santiago: Centro de
Documentación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. [Se autorizó el
uso de los contenidos de la entrevista; más para preservar su privacidad se omitieron datos personales].
- Huyssen, A. (2007). En
busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización.
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Ibarra, M. (2016). “Higiene
y salud urbana en la mirada de me´dicos, arquitectos y urbanistas durante la
primera mitad del Siglo XX en Chile”. Revista Médica
de Chile nº144
(1) (pp. 116-123). Santiago.
- Ingold,
T. (2012). “Toward an Ecology of Materials”. Annual Review of Anthropology
nº 41 (pp. 427-442). Palo Alto.
- IPPPH (2012). Principios
fundamentales para las políticas públicas sobre sitios de memoria. Buenos
Aires: Mercosur. Disponible en:
https://www.ippdh.mercosur.int/principios-fundamentales-para-las-politicas-publicas-en-materia-de-sitios-de-memoria/
[visitado junio 2020]
- Jara, F. (2018). “El
Secretro de 50 años de los Archivos de la Comisión Nacional de Prisión Política
y Tortura (Valech I). Ni verdad ni justicia”. Revista de Derecho Público,
núm. esp., pp. 417-436. Santiago.
- Jelin, E. (2002). Los
trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI.
- Jelin, E. (2005). “Exclusión,
memorias y luchas políticas”, en Mato, D. (comp.) Cultura, Política y Sociedad.
Perspectivas latinoamericanas (pp. 219-239). Buenos Aires: CLACSO.
-
La
Capra, D. (2005). Escribir la historia,
escribir el trauma. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Landa, C. y Herna´ndez de
Lara, O. (eds.) (2014). Sobre campos de batalla. Arqueologi´a de conflictos
be´licos en Ame´rica Latina. Buenos Aires: Aspha Ediciones.
- Mañana, P., Blanco, R. y Ayán,
X. (2002). Arqueotectura 1: Bases Teórico-Metodológicas
para una Arqueología de la Arquitectura TAPA 25. Santiago de
Compostela: Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe Universidad de
Santiago de Compostela.
- Marcus, G. (1995). “Ethnography in/of the
world system: the emergence of multi-sited ethnography”. Annual
Review of Anthropology,
24 (pp. 95-117). Palo Alto.
- McSherry, J. P. (2009) Los
Estados Depredadores: La Operación Condor y la guerra encubierta en América
Latina. Santiago: LOM Ediciones.
- Mesa de Trabajo Sitios de
Memorias (2017). Sitios de Memorias, Arqueología y Conservación. Propuesta
conceptual de orientación y directrices de trabajo. Santiago: Colegio de
Arqueólogas y Arqueólogos de Chile. Disponible en:
https://colegiodearqueologos.cl/wp-content/uploads/2011/10/Documento-FINAL-2017-Mesa-Sitios-de-Memoria.pdf
[visitado junio 2020]
- Molina, R. (2013). “El
tiempo en la muralla: marcas rupestres en las cárceles secretas”. Arqueología
Suramericana, nº 6 (1,2) (pp. 5-10). Colombia.
- Moulian, T. (1997). Chile
actual. Anatomía de un mito. Santiago: LOM Ediciones y Universidad
ARCIS.
- Navarro, A. (2015). Médicos
torturadores. Participación y utilización del conocimiento médico en el aparato
represivo del Estado. 1973-1990. Tesis para optar al grado de Licenciado en
Historia. Valparaíso: Facultad de Filosofía y Educación, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso.
- Pe´tursdo´ttir,
Þ. y B. Olsen. (2014). “An archaeology of ruins”, en: Olsen, B.
y Pe´tursdo´ttir, Þ., Ruin Memories Materialities, Aesthetics and the
Archaeology of the Recent Past (pp. 3-33). London: Routledge.
- Pollak, M. (2006). Memoria,
olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones
límite. La Plata: Ediciones Al Margen.
- Quiroga, P. (1998). “Las
jornadas de protesta nacional. Historia, estrategias y resultado (1983-1986)”. Encuentro
XXI nº 4 (11) (pp. 42-60). Santiago.
- Rayo, G. (1983). “Comisión
Nacional Contra la Tortura: su significación en la lucha por los Derechos
Humanos en Chile”. Revista de Derechos Humanos nº 1 (pp. 3-10).
Santiago.
- Reyes, J. (2016). “La
autodefensa de masas y las Milicias Rodriguistas: aprendizajes, experiencias y
consolidación del trabajo militar de masas del Partido Comunista de Chile,
1982-1987”. Izquierdas nº 26 (pp. 67-94). Santiago.
- Rojas, L. (2011). De
la rebelión popular a la sublevación imaginada. Santiago: LOM Ediciones.
- Rosignoli, B., Marín, C.,
y Tejerizo, C. (Eds.). (2020) Arqueología de la dictadura en Latinoamérica y
Europa. Violencia, resistencia, resiliencia. Inglaterra: BAR International
Series.
- Rousso, H. (2018). La
última catástrofe: la historia, el presente, lo contemporáneo. Santiago:
Editorial Universitaria.
- Salazar, G. (2006). La
violencia político popular en las “Grandes Alamedas”. La violencia en Chile
1947-1987 (Una perspectiva histórico popular). Santiago: LOM
Ediciones.
- Salazar, M. (2012). Las
letras del horror. Tomo II: La CNI. Santiago: LOM Ediciones.
- Sandoval, V. (2017). “Historia
represiva del Cuartel Borgoño” en Haciendo Memoria, construyendo historia:
el Cuartel Borgoño (pp. 16-24). Manuscrito no publicado, Corporación
Memoria Borgoño.
- Santos, J. (2016). “Los
centros de detencio´n y/o tortura en Chile. Su desaparicio´n como destino”. Izquierdas
nº 26 (pp. 256- 275). Santiago.
- Sarlo, B. (2005). Tiempo
pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. Buenos
Aires: Siglo XXI.
- Schneider, C. (1990). “La
movilización de las bases. Poblaciones marginales y resistencia en el Chile
autoritario”. Proposiciones nº19 (pp. 223-243). Santiago.
- Tapia, J. (2015). Revisión
histórica y legislativa del derecho a la salud en Chile. Tesis para optar
al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Santiago: Facultad de
Derecho, Universidad de Chile.
- Troncoso, J. y Rodríguez, J.
(2009). Iron: Una experiencia límite. Santiago: Al Margen Editores.
- Ureta, T. (1992). “Borgoño
1470. Un lugar para soñar, para vivir, para morir”, en Ureta, T., Babul, J. y
Guixé, V. (Eds.), Hermann Niemeyer Fernández (1918-1991). Su influencia en
el Desarrollo de la Ciencia en Chile (pp. 79-86). Santiago: Archivo de la
Sociedad de Biología de Chile.
- Velásquez, F. (2018). “Caso Hornos de Lonquén: Corte Suprema confirma
condena a carabineros” en diario UChile,
Santiago, 19/6. Disponible en: https://radio.uchile.cl/2018/06/19/caso-hornos-de-lonquen-corte-suprema-confirma-condena-a-carabineros/
[visitado junio 2020]
- Vergara, N. (2013) Operación
Albania. Crónica del gran montaje de la CNI. Tesis para optar al título de
periodista. Santiago: Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de
Chile.
- Vidal, H. (2002). El
movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Derechos Humanos y la
producción de símbolos nacionales bajo el fascismo chileno. Santiago:
Mosquito Editores.
- Vidaurrázaga, T. (2005). Mujeres en rojo y negro. Reconstrucción de
memoria de tres mujeres miristas (1971-1990). Tesis de Magíster en Género y
Cultura. Santiago: Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.
- Zalaquett, P. (2017). “Presentación”
en Haciendo Memoria, construyendo historia: el Cuartel Borgoño (pp.
3-4). Manuscrito no publicado, Corporación Memoria Borgoño.
- Zarankin, A. y M. Salerno (2008) “Después de la tormenta.
Arqueología de la Represión en América Latina”. Complutum nº 19 (2) (pp.
21-32). Madrid.
[1] Corporación
Memoria Borgoño; ANID-PFCHA/Doctorado en Estudios Latinoamericanos, Centro de
Estudios Culturales Latinoamericanos, Universidad de Chile/2018- 21181534
[2] Siguiendo
a H. Rousso, quien señala como “última catástrofe” a aquel hito o
acontecimiento devastador por el cual se marca un antes y después, al cual todo
hace referencia. Rousso, H. (2018). La última catástrofe: la historia, el
presente, lo contemporáneo. Santiago: Editorial Universitaria.
[3] Por
ejemplo, Águila, G. y Alonso, L. (2013). Procesos Represivos y actitudes
sociales. Entre la España Franquista y las dictaduras del Cono Sur. Buenos
Aires: Prometeo; Feierstein, D. (2009). Terrorismo de Estado y Genocidio en
América Latina. Buenos Aires: Prometeo; McSherry, J. P. (2009) Los
Estados Depredadores: La Operación Cóndor y la guerra encubierta en América
Latina. Santiago: LOM Ediciones.
[4]Esta
metodología siguió los planteamientos de la Arqueología de la Arquitectura de Mañana,
P., Blanco, R. y Ayán, X. (2002). Arqueotectura
1: Bases Teórico-Metodológicas para una Arqueología de la Arquitectura TAPA 25.
Santiago de Compostela:
Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe Universidad de Santiago de
Compostela, para dar cuenta de la experiencia en los
espacios desde las dimensiones constitutivas de estos; y, la etnografía
multisituada, según Marcus, G. (1995). “Ethnography in/of
the world system: the emergence of multi-sited ethnography”. Annual Review of Anthropology, 24 (pp. 95-117). Palo Alto, que busca acercarse en un modo reflexivo a la configuración del
marco significativo de las prácticas.
[5]El
proyecto de archivo oral “Resistir Recordando” (2019), tuvo un año de duración
y fue coordinado por quien suscribe. A diferencia de otros archivos similares
con orientación biográfica, se sostuvo un enfoque arqueológico-antropológico,
para representar la experiencia en el lugar.
[6]Calveiro,
P. (2004). Poder y Desaparición.
Segunda reimpresión. Buenos Aires: Colihue.
[7]Ibid.
[8]Arendt,
H. (2006). Sobre la violencia. Madrid: Alianza; Ansaldi, W. y Giordano, V. (2014). América
Latina. Tiempos de Violencias. Buenos Aires: Ariel.
[9] Por
ejemplo: Ataliva, V., Gerónimo, A. y R. Zurita (Eds.) (2019). Arqueología
forense y procesos de memorias. Saberes y reflexiones desde las prácticas.
Tucumán: Instituto Superior de Estudios Sociales; Bianchi, Silvia (Directora).
(2009). El Pozo (ex Servicio de Informaciones) Un centro clandestino de
detención, desaparición, tortura y muerte de personas de la ciudad de Rosario,
Argentina. Antropología política del pasado reciente. Rosario:
Protohistoria; Fuenzalida, N. y Sierralta, S. (2016). “Panfletos y Murales: La
Resistencia Popular a la Dictadura Chilena (1980-1990)”. Revista da Arqueologia
nº 29 (2) (pp. 96-115). Teresina.
[10] Funari, P.
y A. Zarankin (Eds.) (2006). Arqueología de la represión y la resistencia en
América Latina 1960-1980. Córdoba: Encuentro.
[11]Landa, C. y
Herna´ndez de Lara, O. (Eds.) (2014). Sobre campos de batalla. Arqueologi´a
de conflictos be´licos en Ame´rica Latina. Buenos Aires: Aspha Ediciones.
[12] Rosignoli,
B., Marín, C., y Tejerizo, C. (Eds.). (2020) Arqueología de la dictadura en
Latinoamérica y Europa. Violencia, resistencia, resiliencia. Inglaterra:
BAR International Series; Fuenzalida, N. (2017). “Apuntes para una Arqueología
de la Dictadura Chilena”. Revista Chilena de Antropología nº 35 (pp.
131-147). Santiago.
[13] Zarankin,
A. y Salerno, M. (2008). “Después de la
tormenta. Arqueología de la Represión en América Latina”. Complutum nº
19 (2) (pp. 21-32). Madrid.
[14]
Fuentes, M., Sepúlveda, J. y A. San Francisco (2009). “Espacios de represión,
lugar de memoria. El Estadio Víctor Jara como campo de detención y tortura
masiva de la dictadura en Chile”. Revista Atlántica Mediterránea de
Prehistoria y Arqueología Social, 11 (pp. 137-169), Cádiz.
[15]
Fuenzalida, N., La Mura, N., González, C. e Irarrazabal, L. (2020). “Capas de
memoria e interpretación arqueológica de Nido 20. Estudio transdisciplinario de
un centro secreto de detención, tortura y exterminio” en Rosignoli, B., Marín,
C., y Tejerizo, C. (Eds.). Arqueología de la dictadura en Latinoamérica y
Europa. Violencia, resistencia, resiliencia (pp. 156-169)
Inglaterra: BAR International Series.
[16]
Fuenzalida, N. y Martínez, A. (2019).
“Estudio Arqueológico y Peritaje Forense en Londres 38 para Mazo Arquitectos
Ltda”. Consultoría de Diseño de Museografía y Restauración para Casa de Memoria
Londres 38, Espacio de Memorias. Ministerio de Obras Públicas.
[17] Por ejemplo, Holtorf, C. y A. Piccini (Eds) (2011). Contemporary Archaeologies: Excavating Now.
Berna: Peter Lang; Buchli, V. y G. Lucas (2001). Archaeologies of the
contemporary past. London: Routledge; González Ruibal, A.
(2016). Volver a las trincheras. Una Arqueología de la Guerra Civil
Española. España: Alianza Editorial.
[18] Por ejemplo: Pe´tursdo´ttir, Þ. y B. Olsen. (2014).
“An archaeology of ruins”, en: Olsen, B. y Pe´tursdo´ttir, Þ., Ruin Memories
Materialities, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past (pp.
3-33). London: Routledge; Edensor, T. (2005). Industrial Ruins. Spaces,
Aesthetics and Materiality. Oxford: Berg; Gordillo, G.
(2018). Los escombros del progreso. Ciudades perdidas, estaciones
abandonadas, soja, y deforestación en el norte argentino. Buenos Aires:
Siglo Veintiuno.
[19] Ver: González, G. y G. Compañy (2016). “Cerrado por remodelaciones. Retos
y restos tras la reapertura de un lugar de memoria”. Revista da Arqueología, nº29 (2) (pp.18-35).
Teresina.
[20] Assman, J. (2011). Cultural Memory and
Early Civilization. Writing, Remembrance, and Political Imagination. Cambridge:
Cambridge University Press.
[21] Edensor, T. Industrial Ruins. Spaces,
Aesthetics and Materiality. op. cit.
[22]
Huyssen, A. (2007). En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en
tiempos de globalización. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
[23] Sarlo, B. (2005). Tiempo pasado. Cultura de la
memoria y giro subjetivo. Una discusión. Buenos Aires: Siglo XXI.
[24]
Bustamante, J. (2016). “Procesos de activación y patrimonialización de sitios
de memoria en Chile. 1990 al presente”. Aletheia nº7 (13). La Plata.
Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7614/pr.7614.pdf
[visitado junio 2020]
[25] Calveiro, P. (2006). “Los usos políticos de la
memoria” en Caetano, G.
(comp.). Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia
reciente de América Latina, (pp. 359-382). Buenos Aires: CLACSO; Jelin, E.
(2005). “Exclusión, memorias y luchas políticas” en Mato, D. (comp.) Cultura,
política y sociedad Perspectivas latinoamericanas (pp. 219-239). Buenos
Aires: CLACSO.
[26] El Desconcierto (2018) “Corbalán,
asesino criminal”: La masiva funa en el lanzamiento del libro del ex CNI.
Santiago, 29/05. Disponible en: https://www.eldesconcierto.cl/2018/05/29/corbalan-asesino-criminal-la-masiva-funa-en-el-lanzamiento-del-libro-del-ex-cni/
[visitado junio 2020]
[27]Halbwachs, M. (2004). La memoria colectiva.
España: Prensas Universitarias de Zaragoza; Jelin, E. (2002). Los trabajos
de la memoria. Madrid: Siglo XXI.
[28] La
Capra, D. (2005). Escribir la historia, escribir el trauma. Buenos
Aires: Nueva Visión.
[29]Pollak,
M. (2006). Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades
frente a situaciones límite. La Plata: Ediciones Al Margen
[30] Benjamin,
W. (2009). “Sobre el concepto de historia” en Estética y política (pp.
129-152). Buenos Aires:
Las Cuarenta.
[31] Gell, A (1994). “The technology of enchantment and the enchantment of
technology”. En Coote, J. Anthropology, Art, and Aesthetics, (pp.
40-63). Oxford: Clarendon Press; Ingold, T. (2012). “Toward an Ecology of
Materials”. Anual Review of Anthropology n° 41 (pp. 427-442), Palo Alto.
[32] Olivier, L. (2004). “The past of the present. Archaeological memory and
time”. Archaeological Dialogues, 10(2) (pp. 204-213).
Cambridge.
[33] Garretón,
M. (1984). “Proyecto, trayectoria y fracaso de las dictaduras militares del
Cono Sur: un balance”. Revista Alternativas CERC, nº2 (pp. 1-39).
Santiago; Goicovic, I. (2006). “La refundación del capitalismo y la
transición democrática en Chile (1973-2004)”. Historia
Actual On Line, nº 10 (pp. 7-16). Cádiz.
[34] Moulian, T. (1997). Chile actual. Anatomía
de un mito. Santiago: LOM y Universidad ARCIS;
Gaudichaud, F. (2015). Las fisuras del neoliberalismo maduro chileno.
Trabajo, “Democracia protegida” y conflicto de clases. Buenos Aires:
CLACSO.
[35]Espacio de
hornos de una mina de cal, donde se hallaron los restos de campesinos
asesinados por la policía, procedentes de Isla de Maipo, Región Metropolitana.
En el 2010, se dieron a conocer las identificaciones y en el 2018, la Corte
Suprema confirmó la sentencia que condenó a seis carabineros en retiro.
Velásquez, F. (2018). Caso Hornos de Lonquén: Corte Suprema confirma condena a
carabineros, en diario UChile,
Santiago, 19/6. Disponible en: https://radio.uchile.cl/2018/06/19/caso-hornos-de-lonquen-corte-suprema-confirma-condena-a-carabineros/ [visitado
junio 2020]
[36] Garcés, M.
y Nicholls, N. (2005). Para una historia de los derechos humanos en Chile:
historia institucional de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias
Cristianas (FASIC) 1975-1991. Santiago: LOM-FASIC.
[37] Garcés, M. (2004). “Los
movimientos sociales populares en el siglo XX: balance y perspectivas”. Revista
de Ciencia Política, nº 43 (pp. 13-33). Santiago.
[38] Quiroga, P. (1998). “Las jornadas de protesta nacional.
Historia, estrategias y resultado (1983-1986)”. Encuentro XXI, nº 4 (11)
(pp. 42-60). Santiago.
[39] Schneider, C. (1990). La
movilización de las bases. Poblaciones marginales y resistencia en el Chile autoritario.
Proposiciones, nº 19 (pp. 223-243). Santiago.
[40] Por
decreto de Ley Nº 1878 (agosto de 1977) se crea la CNI, definido como
“organismo militar especializado”. Salazar, M. (2012). Las letras del
horror. Tomo II: La CNI. Santiago: LOM Ediciones.
[41] Salazar,
G. (2006). La violencia político popular en las “Grandes Alamedas”. La
violencia en Chile 1947-1987 (Una perspectiva histórico popular). Santiago:
LOM Ediciones.
[42] Garcés, Los
movimientos sociales populares en el siglo XX: balance y perspectivas., op.
cit. p. 29.
[43] A´lvarez,
R. (2003) Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista.
Santiago: LOM Ediciones.
[44] Rojas,
L. (2011). De la rebelión popular a la sublevación imaginada. Santiago:
LOM Ediciones.
[45] Vidaurrázaga,
T. (2005). Mujeres en rojo y negro. Reconstrucción de memoria de tres
mujeres miristas (1971-1990). Tesis de Magíster en Género y Cultura.
Santiago: Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.
[46]Reyes, J. (2016). “La autodefensa de masas y las Milicias
Rodriguistas: aprendizajes, experiencias y consolidación del trabajo militar de
masas del Partido Comunista de Chile, 1982-1987”. Izquierdas, nº 26,
(pp. 67-94). Santiago.
[47] Rojas,
De la rebelión popular a la sublevación imaginada, op. cit., p.
11.
[48] Hombre,
60 años. Entrevista realizada el 16/09/2019 en Puente Alto, Santiago.
Entrevistador: Rodrigo Romero. Transcriptora: Nicole Fuenzalida. Archivo Oral,
Resistir Recordando. Corporación Memoria Borgoño. [Se autorizó el uso de los
contenidos de la entrevista; más para preservar su privacidad se omitieron datos personales].
[49]Hombre,
62 años. Entrevista realizada el 14/05/2019 en La Reina, Santiago.
Entrevistadora: Catalina Venegas. Transcriptora: Nicole Fuenzalida. Archivo
Oral, Resistir Recordando. Santiago: Corporación Memoria Borgoño. [Se autorizó
el uso de los contenidos de la entrevista; más para preservar su
privacidad se omitieron datos
personales].
[50] Salazar,
G. La violencia político popular en las “Grandes Alamedas”. La violencia en
Chile 1947-1987 (Una perspectiva histórico popular), op. cit. p. 301.
[51] Ferrer,
L. (1910). Álbum Gráfico del Instituto de Higiene de Santiago. Santiago:
Biblioteca Nacional. Disponible en: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9389.html
[visitado junio 2020].
[52]Ibid, p. 35.
[53] Ibarra, M.
(2016). Higiene y salud urbana en la mirada de me´dicos, arquitectos y
urbanistas durante la primera mitad del Siglo XX en Chile. Revista Médica de
Chile, 144 (1) (pp. 116-123). Santiago.
[54]Tapia,
J. (2015). Revisión histórica y legislativa del derecho a la salud en Chile.
Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Santiago: Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
[55]Ureta,
T. (1992). “Borgoño 1470. Un lugar para soñar, para vivir, para morir”, en
Ureta, T., Babul, J. y Guixé, V. (Eds.), Hermann Niemeyer Fernández
(1918-1991). Su influencia en el Desarrollo de la Ciencia en Chile (pp.
79-86). Santiago: Archivo de la Sociedad de Biología de Chile.
[56] Entre
1971 y 1972 tras la habilitación de Medicina, dejan Borgoño la mayoría de los
departamentos, salvo Bioquímica, Ibid, p. 82.
[57] Ibid. p. 85.
[58] Movimiento
pacifista liderado por el sacerdote José Aldunate, ver: Vidal, H. (2002). El
movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Derechos Humanos y la
producción de símbolos nacionales bajo el fascismo chileno. Santiago:
Mosquito Editores.
[59] Rayo,
G. (1983) Comisión Nacional Contra la Tortura: su significación en la lucha por
los Derechos Humanos en Chile. Revista de Derechos Humanos nº 1 (pp.
3-10). Santiago.
[60] Decreto
Supremo Nº 594 del Ministerio del Interior, Diario Oficial de la República de
Chile del 14 de junio de 1984.
[61] Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como “Rettig”
(1990-1991) que investigó específicamente la desaparición forzada.
[62] Por
testimonios de sobrevivientes se tiene en conocimiento que no se trató de
enfrentamientos por acciones de ataque, sino que posiblemente refieran a
prácticas planificadas por la CNI.
[63] Comisión
Nacional de Verdad y Reconciliación (1996). Informe de la Comisión Nacional
de Verdad y Reconciliación Santiago: Corporación Nacional de Reparación y
Reconciliación, Ministerio de Justicia, pp. 622.
[64]Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura, denominada como “Valech”
(2003-2004), se orientó a la
investigación de la tortura. Por mandato presidencial estos archivos quedaron
resguardados bajo secreto, sin acceder al nombre de los perpetradores de los
crímenes por 50 años.
[65] Comisión
Nacional sobre la Prisión Política y Tortura (2005). Informe de la Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech I) Santiago:
Comisión Nacional sobre la Prisión Política y Tortura, Ministerio del Interior,
pp. 447-448.
[66] Jara,
F. (2018). “El Secretro de 50 años de los Archivos de la Comisión Nacional de
Prisión Política y Tortura (Valech I). Ni verdad ni justicia”. Revista de
Derecho Público, nº. esp. (pp. 417-436). Santiago.
[67] Rol N°16-2006 de la desaparición forzada de
Vicente García, de 19 años, militante del Partido Socialista. Sandoval, V.
(2017). “Historia represiva del Cuartel Borgoño” en Haciendo Memoria,
construyendo historia: el Cuartel Borgoño (pp. 16-24). Manuscrito no
publicado, Corporación Memoria Borgoño.
[68] Por
ejemplo, la “brigada verde”, enfocada en la persecución del Partido Comunista y
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR); azul, que perseguía al MIR;
amarilla, encargada del Partido Socialista, entre otras, que cambiaban de
composición y objetivo a lo largo de los años. Ibid. p. 22-23.
[69]
Vergara, N. (2013) Operación Albania. Crónica del gran montaje de la CNI.
Tesis para optar al título de periodista. Santiago: Instituto de la
Comunicación e Imagen, Universidad de Chile.
[70] Acción
de exterminio del 23 y 24 de agosto de 1984, que implicó el traslado de decenas
de agentes desde Santiago hacia el sur. CIPER (2013). “Alfa Carbón 1: La
Operación Albania del Sur”. Santiago, 4/6.
Disponible en: https://ciperchile.cl/2013/06/04/alfa-carbon-1-la-operacion-albania-del-sur/
[visitado junio de 20].
[71]Hombre,
62 años. Entrevista realizada el 14/05/2019 en La Reina, Santiago.
Entrevistadora: Catalina Venegas. Transcriptora: Nicole Fuenzalida. Archivo
Oral, Resistir Recordando, op. cit.
[72] Navarro,
A. (2015). Médicos torturadores. Participación y utilización del
conocimiento médico en el aparato represivo del Estado. 1973-1990. Tesis
para optar al grado de licenciado en Historia. Valparaíso: Facultad de
Filosofía y Educación, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
[73] Castillo,
P. (1989). Perito en cárceles (Relato de cadenas, encierros y antifaces),
pp. 21. Santiago: Comisión Nacional
Contra la Tortura.
[74]Hombre,
62 años. Entrevista realizada el 14/05/2019 en La Reina, Santiago.
Entrevistadora: Catalina Venegas. Transcriptora: Nicole Fuenzalida. Archivo
Oral, Resistir Recordando. op.cit.
[75] Castillo,
P. Perito en cárceles (Relato de cadenas, encierros y antifaces), op.
cit., p. 24.
[76] Troncoso,
J. y Rodríguez, J. (2009). Iron: Una experiencia límite. Santiago: Al
Margen Editores, p. 57.
[77] Ibid, p. 53.
[78] Hombre,
62 años. Entrevista realizada el 14/05/2019 en La Reina, Santiago.
Entrevistadora: Catalina Venegas. Transcriptora: Nicole Fuenzalida. Archivo
Oral, Resistir Recordando, op. cit.
[79] Hombre,
72 años. Entrevista realizada por CEDOC el 05 de noviembre del 2015 en
Santiago. Transcriptora: Nicole Fuenzalida. Archivo Oral “Sindicatos y
Confederaciones en Dictadura”. Santiago: Centro de Documentación del Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos. [Se autorizó el uso de los contenidos de la
entrevista; más para preservar su privacidad
se omitieron datos personales].
[80] Navarro,
A. Médicos torturadores. Participación y utilización del conocimiento médico
en el aparato represivo del Estado. 1973-1990, op. cit.
[81]Hombre,
62 años. Entrevista realizada el 14/05/2019 en La Reina, Santiago.
Entrevistadora: Catalina Venegas. Transcriptora: Nicole Fuenzalida. Archivo
Oral, Resistir Recordando, op. cit.
[82]Decreto
Nº84, de la Secretaría Regional Ministerial de Tierras y Colonización en
Campos, J. (2017). “Decretos y traspasos
oficiales sobre los inmuebles del Instituto de Higiene a la CNI” en Haciendo
Memoria, construyendo historia: el Cuartel Borgoño, (pp. 11-15). Manuscrito
no publicado, Corporación Memoria Borgoño.
[83] Santos,
J. (2016). “Los centros de detencio´n y/o tortura en Chile. Su desaparicio´n
como destino”. Izquierdas n° 26 (pp. 256- 275). Santiago.
[84] Decreto
Nº 347, Ministerio de Educación del 05 de diciembre del 2016, República de
Chile. Disponible en: https://www.monumentos.gob.cl/servicios/decretos/347_2016
[visitado junio 2020]
[85] Zalaquett,
P. (2017). “Presentación” en Haciendo
Memoria, construyendo historia: el Cuartel Borgoño (pp. 3-4). Manuscrito no
publicado, Corporación Memoria Borgoño.
[86] Guglielmucci,
A. y L. López (2019). “La experiencia de Chile y Argentina en la transformación
de ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en lugares de
memoria”. Hispanic Issues On line n° 22 (pp. 57-81). Minnesota.
[87] Mesa
de Trabajo Sitios de Memorias (2017). Sitios de Memorias, Arqueología y
Conservación. Propuesta conceptual de orientación y directrices de trabajo.
Santiago: Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile. Disponible en: https://colegiodearqueologos.cl/wp-content/uploads/2011/10/Documento-FINAL-2017-Mesa-Sitios-de-Memoria.pdf
[visitado junio 2020]
[88] IPPPH
(2012). Principios fundamentales para las políticas públicas sobre sitios de
memoria. Buenos Aires: Mercosur. Disponible en: https://www.ippdh.mercosur.int/principios-fundamentales-para-las-politicas-publicas-en-materia-de-sitios-de-memoria/
[visitado junio 2020]
[89] Bustamante, J. (2016) “Procesos de activación y patrimonialización de
sitios de memoria en Chile. 1990 al presente”, op. cit.
[90] Bianchini,
M. C. (2016). “Patrimonios disonantes y memorias democráticas: una comparación
entre Chile y España”. Kamchatka, nº 8 (pp. 303-322). Valencia.
[91] Centro
Nacional de Conservación y Restauración (2018). “Estudio prediagnóstico del
estado de conservación del sitio de memoria Cuartel Borgoño”. Manuscrito no
publicado, Santiago de Chile.
[92] Molina, R.
(2013). “El tiempo en la muralla: marcas rupestres en las cárceles secretas”. Arqueología
Suramericana nº 6 (1,2) (pp. 5-10). Colombia.
[93] Buck-Morss,
S. (2001). Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los
Pasajes. Madrid: La balsa de la Medusa.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Estadísticas
Visitas al Resumen:787
Cuadernos de Marte, Revista latinoamericana de Sociología de la Guerra es una publicación oficial del Insituto de Investigaciones Gino Germani, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
ISSN 1852-9879

Esta obra está bajo una licencia
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)





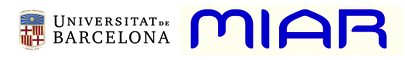


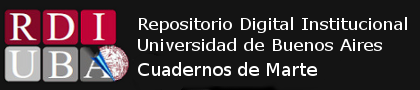
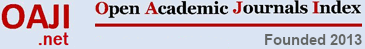














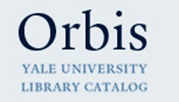
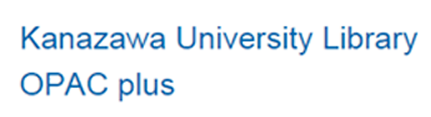





Cuadernos de Marte está indizada en el catálogo de Latindex 2.0 (cumpliendo 36 de los 37 requisitos de excelencia editorial y académica del índice), en Latinoamericana (Asociación de revistas académicas de humanidades y ciencias sociales), en ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), en BASE (Bielefield Academic Search Engine), en BINPAR (Bibliografía Nacional de Publicaciones Periódicas Registradas), en REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento), en el Directorio de Publicaciones Argentinas del CAICYT - CONICET, en MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas), en DIALNET (hemeroteca de la Fundación Dialnet, del Equipo de Gobierno de la Universidad de La Rioja), en LATINREV (Red de Revistas Latinoamericanas de FLACSO), en el RDIUBA (Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires), en OAJI (Open Academic Journals Index), en ResearcH (Directorio de Revistas de Journals & Autors), en SIS (Scientific Indexing Service), en la CIRC (Clasificación integrada de Revistas Científicas), en EUROPUB (Academic and Scholarly Research Publication Center), en DOAJ (Directory of Open Access Journals), en LATAM-Studies+ (Estudios Latinoamericanos), en SUNCAT (Serial Union Catalogue), en Open Science Directory (by EBSCO), en PERIODICOS CAPES (Brasil), en JOURNAL TOCS (Table of Contents), en Elektronische Zeitschriftenbibliothek, en MALENA, en WORLD CAT, en HOLLIS (Harvard Library), en ORBIS (Yale University Library Catalog), en OPAC plus (Kanazawa University Library ), en el catálogo de la KIUSHY UNIVERSITY LIBRARY, en CITEFACTOR, en Journals4Free, en Mir@bel y en SHERPA ROMEO
LISTADO DE REVISTAS PARTICIPANTES EN LATINOAMERICANA (Nº 289)
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN ERIH PLUS
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN BASE
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN BINPAR
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN REDIB
DIRECTORIO DE PUBLICACIONES ARGENTINAS CON OJS (CAICYT)
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN MIAR
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN DIALNET
CUADERNOS DE MARTE EN LATINREV
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN REDIUBA
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN OAJI
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN RESEARCH
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN CIRC
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN SIS
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN EUROPUB
FICHA DE CUARDERNOS DE MARTE EN DOAJ
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN LATAMPLUS
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN SUNCAT
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN OPEN SCIENCE DIRECTORY
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN OPAC plus
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN EL CATÁLOGO DE LA KIUSHI UNIVERSITY LIBRARY









